Somos lo que nunca se acaba, nunca se forma para ser reconocido, todo lo que hay y que, sin embargo, no es la totalidad, puesto que las partes son tanto más grandes que la totalidad, que sólo Dios, el matemático, puede deducir
Henry Miller, Primavera negra
No hace mucho tiempo encontré una frase de un señor británico enteramente desconocido que ni siquiera es propiamente escritor, científico o filósofo, pero que me flechó hasta el punto de convertirla inmediatamente en mi divisa personal de letraherido de medio pelo, y que dice así: “En los libros se trata de comunicar ideas, no de imprimir palabras“. La pensó, y consecuentemente la dijo, un tal John Davey, director editorial a la sazón de Blackwell Publishings, y creo que define la actitud adecuada, la más responsable, incluso, a la hora de ponerse frente a la página en blanco todos aquellos que quieran hoy engrosar con su nombre el cómputo de las publicaciones (en papel o virtuales, eso importa menos) anuales de esta cultura de “los demasiados libros” -en expresión de Gabriel Zaid– en que irremisiblemente vivimos. Que esas ideas sean propias o ajenas tal vez sea una cuestión secundaria con tal de que el lector destinatario de tu escritura no las conozca de antemano y resulte informado de (y por) ellas, pero lo que no es de recibo ya, al menos para mí, es aquello que oímos por ahí de que de lo que se trata es de “contar por contar”, con la nebulosa e indemostrable justificación de que constitucionalmente el ser humano teje historias de la misma manera que los gusanos de seda tejen capullos y, por consiguiente, que qué bonitas son por sí mismas las historias y hay que ver las historias cuánto nos enriquecen vitalmente –eclosionamos en mariposa también nosotros, gusanos culturales. En realidad, las historias contadas porque sí suelen enriquecer sobre todo a su autor, como se sabe, y es por eso que la competencia existente para el puesto de narrador del medio audiovisual o impreso que sea es feroz y multitudinaria, dado que, primero, quien más, quien menos, todos contamos con la formación mínima para juntar palabras dignamente, segundo, en otros trabajos o profesiones lucimos menos y, por último, a nadie le amarga ese dulce (ya que el mundo está compuesto de legiones de insaciables espectadores, por qué no organizar también nuestro propio teatrillo)… De ahí que a todo aquel que escriba algo en la soledad de su oscuro anonimato pronto se le venga encima la pregunta inevitable de familiares y amigos, y que reza así: “¿Y para cuando te pondrás con una novela?”. Porque si no hay parto -y parto con dolor- de novela (¡señora, ha sido novela!), parece que no hay verdadero oficio ni jugosa gloria, aunque uno tenga buenas ideas sobre cualquier cosa, ideas, por ejemplo, acerca de la reforma del aspecto general de su barrio, y le dé además por ponerlas por escrito, asunto del que, si se decidiese por hacer la consabida novela, además de la posibilidad de salirle mala y ñoña, jamás conseguirá que su concejal de urbanismo la lea y a continuación se “aplique el cuento”, ya que -además del riesgo que los concejales no lean- la ficción es ficción y como tal debe continuar…
Tengo la impresión de que a W.G. Sebald, fallecido hace 13 años, le debió ocurrir algo semejante llegada la interesante madurez: sus allegados y colegas de universidad le pedirían una novela, pese a que todos sabían muy bien cuantas y cuán excelentes habían sido escritas a través de los siglos, tantas como para llenar a plena satisfacción varias vidas de lector. Sebald debía ser un tipo sensible, inquieto y reservado, y sin duda dotado de un buen estilo literario, de manera que se abrían dos opciones completamente honestas: o aportaba otra novela al mundo, cuya temática fuera más en plan fin de milenio, que es donde se puede verdaderamente innovar algo, a la manera del infame Michel Houellebecq, o hacía otra cosa que no tuviera nada que ver con el aire de los tiempos, acorde con sus gustos, algo anticuados y más respetuosos.
En una entrevista con José María Pérez Gay, que anda por internet, tras reconocer que “mi instrumento es la prosa, no la novela”, a la pregunta a propósito de “¿Dónde traza usted la frontera entre el reportero que investiga a fondo y el escritor de ficción?”, Sebald responde: “Para poder escribir una buena historia, necesito siempre material auténtico, de ser posible puntual y exacto. A veces creo que escribir es como el trabajo del sastre. La ficción es el corte del traje; pero el buen corte de nada sirve, si la tela, el material, no es de primera. Sólo se puede trabajar bien con un material que pueda legitimarse”. En Los anillos de Saturno, libro que acabo de terminar, el material es variopinto, y Sebald presupone que el lector no lo conoce, o que si lo conoce, la corriente de simpatía que va a crear entre entendidos le favorecerá necesariamente. Sin embargo, es un material poco o nada elaborado: nos vuelve a contar fragmentos de la obra de Thomas Browne o de Jorge Luis Borges sin añadir nada propio, cuando uno espera alguna reflexión o, al menos, una explicación más fundamentada de su intromisión en el texto. De esta manera, fabrica un artefacto literario frankensteiniano, es decir, compuesto de los retazos de cadáveres heterogéneos, que, con el pretexto de un viaje a Suffolk, al sureste de Inglaterra, sólo están cosidos por su prosa honda, de gran aliento y serena, casi alciónica. Sebald avala su escritura por el parentesco con el ensayo, pero donde el contenido se da tal cual, prácticamente como podríamos hallarlo en wikipedia (hay que tener en cuenta, en su descargo, que el libro se publicó en 1995), es la forma, es la cadencia del periodo, lo que realmente justifica la obra. De hecho, Sebald sazona el texto con fotos de su propia cosecha, que en las ediciones españolas apenas se ven de borrosas que resultan, pero fotos también tenemos, hoy, en abundancia en dichos artículos de la Wikipedia, o buscando en Google, o en cualquier enciclopedia al uso. Lo voy a formular en forma de pregunta: ¿donde están las ideas a comunicar en los libros de Sebald? Porque nadie piensa de él, ni yo mismo, que se trate sólo de imprimir palabras…
Así, al inicio nos habla de un compañero de universidad que ha muerto, y de una compañera de universidad que le amaba platónicamente y que muere poco después, quizá de tristeza, pero el caso desaparece enseguida y no se vuelve a saber de él. O nos narra la vida de Joseph Conrad, que ya conocíamos, hasta el momento en que arriba en el Congo Belga, el auténtico Corazón de las Tinieblas, y entonces adiós Conrad y bienvenido Roger Casement, cuya vida en relación con esa misma región y periodo es interesantísima (no en vano, Mario Vargas Llosa, él sí, ha escrito la novela), pero que queda despachada, una vez más, en beneficio de otra historia, sin solución de continuidad -nunca hay un buen motivo, por cierto, para la clausura de un capítulo y la apertura de otro-, porque sí, como decía antes. O al final, donde una bella descripción de lo que yo denominaría “el holocausto de los árboles” muere para ser reemplazada por la rememoración del antiguo comercio de la seda -nosotros y los gusanos de seda, de nuevo-. Son, todos ellos, los anillos que circundan a Sebald, que bien pudieran haber sido los de un árbol centenario pero que nos dice que son los de Saturno, seguramente por sentirlos como externos, aunque el sentido del título tampoco es comentado en ninguna parte (investigando, me entero de que cuando Sebald nació Saturno regía en las constelaciones, como recuerda él mismo en el poema Del natural, pero nada nos garantiza que esa sea la razón, ¿deberíamos convertirlo en un anillo erudito nuestro, a su manera, también?)
Son, desde mi punto de vista, descuidos estructurales, o caprichos imperdonables que, no obstante, sus muchos admiradores perdonan de mil amores. Tampoco el marco narrativo mismo, como de vagabundeo físico al tiempo que memorioso, es idea original suya, como señalaba Rodrigo Fresán en su famosa crítica “un si es no es” cariñosa a Sebald en Letras Libres -y que también está en internet-; lo suyo propio parece ser la melancolía puesta en cada una de las evocaciones, esa superficial profundidad que empapa cada rescate de lo perdido y olvidado, en definitiva: ese aura de poética de lo ido que Sebald mismo fundamentó en la siguiente máxima: “El presente simple encaja con la comedia. El pasado es algo ido y naturalmente melancólico“. ¿Y no ha sido éste precisamente el espíritu de la poesía en Occidente durante mucho, mucho tiempo? ¿Y es, efectivamente, disoluble en la fría crónica histórica, espigada de aquí y de allá, y dispuesta anárquicamente? En la entrevista de Pérez Gay se le interroga frontalmente sobre la cuestión,
-¿ Por qué sigue usted insistiendo en la ficción? ¿Por qué escribe usted narraciones y no monografías históricas?
-Las monografías históricas terminan tarde o temprano -con un tiraje de no más de 1.200 ejemplares- en una biblioteca especializada que nadie consulta. Y ahí mueren. Además, lo que la monografía histórica no puede darnos es la metáfora de un devenir histórico colectivo porque, si me permite decirlo así, sólo al metaforizar la realidad accedemos a la historia mediante una empatía.
-Díganos: ¿La historia sólo puede conmovernos cuando logramos narrarla metafóricamente?
-No, no, eso no quiere decir que prefiera lo “novelesco”. Siento horror ante las formas baratas de la ficción, las que lo trivializan todo, las que abusan del melodrama.
Si el problema es la tirada, Vargas Llosa vendió espléndidamente su “melodrama” de la figura de Roger Casement en El sueño del celta… En sus clases de la Universidad de East Anglia, Sebad solía aconsejar: “Leed libros que no tengan nada que ver con la literatura”. A lo que añadía: “Sed experimentales por todos los medios, pero dejad al lector ser parte del experimento”. El experimento que es, de su no muy extensa obra, Los anillos de Saturno, resultaría inaceptable incluso fuera de la literatura tradicional de no ser por un factor que va más allá de toda lógica, o al menos de la lógica clásica. Ese factor consiste en que el lector aprende leyendo a Sebald el superior valor de las partes frente al todo, lo cual no es pequeña lección en los tiempos de la conciencia globalizada. Alguien como Sebald, que mantiene tan vivo el recuerdo del exterminio nazi, y que permaneció casi toda su vida fuera de Alemania, no puede tener nada de nacionalista. Y, sin embargo, allí están sus fragmentos, sus pedazos del monstruo de Frankestein, reivindicando tozudamente que ninguna totalidad puede absorberlos, puesto que hasta Dios a partir de cierto momento se olvidó de ellos, que pero subsisten en el libro, ese precario portavoz de los muertos…

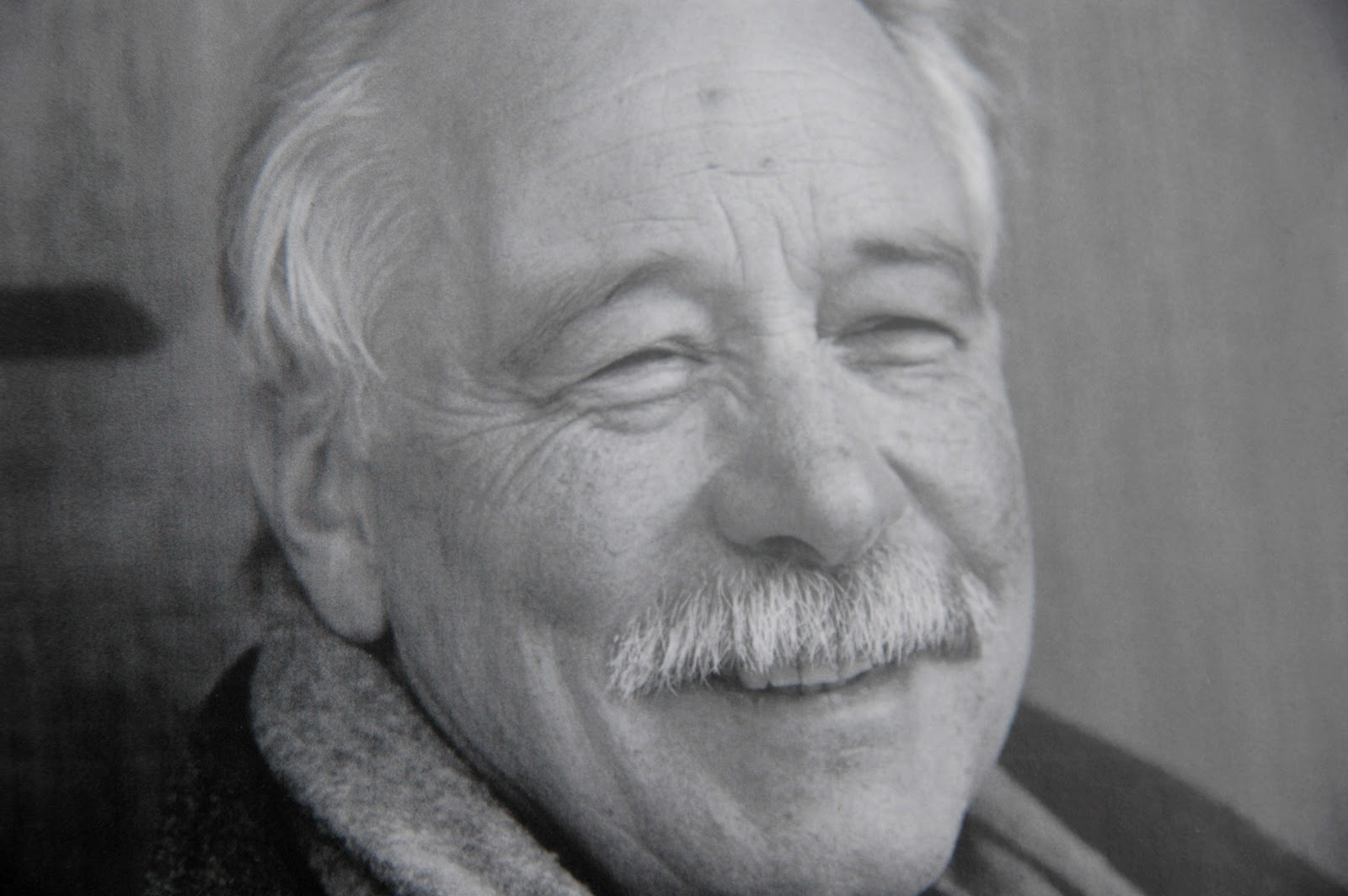
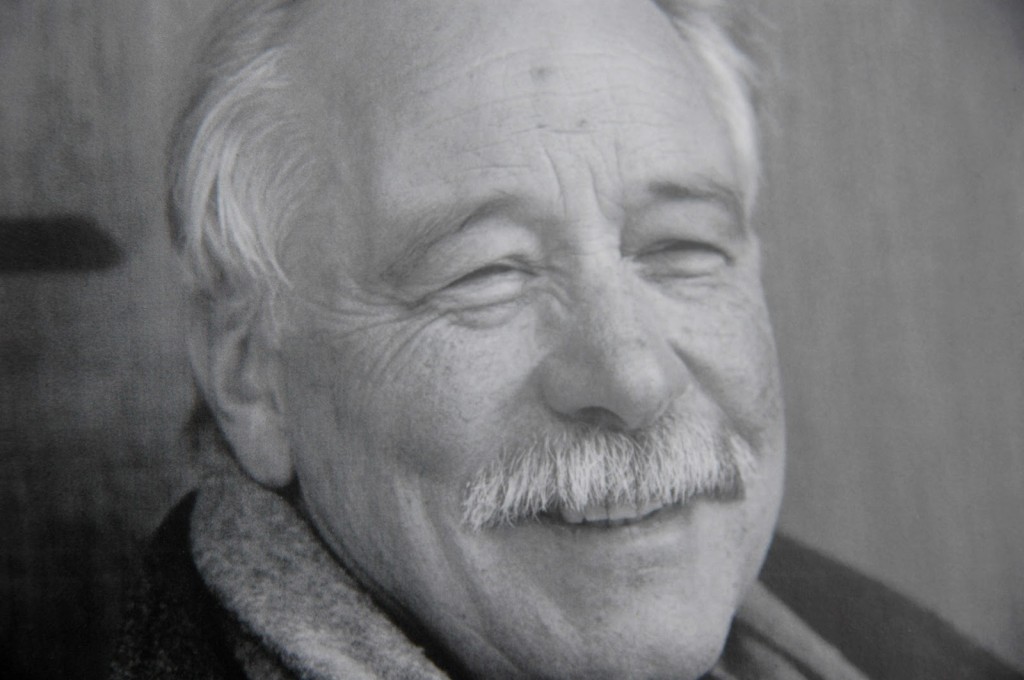










Puede que la experiencia de la escritura de Sebald sea una de las más precisas y certeras, del último tercio del siglo XX. Más allá de otras proyecciones sobre el final del Modelo Narrativo Clásico que había reventado ya con Joyce, y más allá de la reiventada Autoficción que tanto ha llegado hasta hoy. Esa dificultad de pertenencia y de ubicación del género de la escritura sebaldiana, es parte del vertigo de su lectura. Así: El primer capítulo de ‘Los anillos de Saturno’ está destinado a perseguir las huellas de Thomas Browne, quien vuelve a reaparecer al final del libro en la forma de ‘Museum Clausum or Bibliotheca Abscondita’. Huellas de Browne que Sebald distingue y valora a lo largo del siglo XVII, en las Academias de Medicina de Montpellier, de Padua y de Viena. Más aún en enero de 1632 durante la estancia en Holanda de Browne, se practicó en el Waagebouw de Amsterdam una autopsia pública sobre el cuerpo del maleante Adriaan Adriaanszoom, ahorcado pocas horas antes. Sebald, pese a no existir documento que lo justifique, sospecha de la presencia de Browne en tal acontecimiento anatómico del doctor Tulp que anualmente impartía su lección práctica de medicina. Lecciones que fueron concedidas y autorizadas por el Rey Felipe II al Colegio de Cirujanos de Amsterdam en 1556. Tales lecciones o clases eran impartidas en un teatro al principio, más tarde en el Anfiteatro de Anatomía, y por las que los asistentes pagaban una entrada que sólo estaba al alcance de los más favorecidos. Se trataba, por tanto tal lección de un reflejo del afán investigador de la ciencia moderna y por otro de un ritual arcaico de desmembración de un ser humano reo de la justicia. Este carácter solemne, relata Sebald, del acontecimiento queda patente en el banquete ceremonial con que se concluyó el procedimiento anatómico. El de este año de 1632 fue preservado imborrablemente por Rembrandt, no así el de otras lecciones impartidas, anterior o posteriormente. El acontecimiento anatómico -nos dice Sebald- “era una fecha significativa en el calendario de la sociedad de aquel tiempo, convencida de estar saliendo de la oscuridad a la luz”. El interés de Sebald por desmontar lo evidente y hacer creíble lo improbable prosigue en las reflexiones sobre el cuadro del Mauritshuis llamado ‘Lección de anatomía del doctor Tulip’, otros omiten incluso el nombre del médico, recientemente restaurado en 1998 para restaurar los malos tratos inflingidos en 1951. Cuadro que trata de plantear, como tantos otros, el punto de vista de los que asistieron en el Waagebouw a un proceso de disección anatómica, creyendo ver ahora desde las salas silenciosas del Museo holandés lo que ellos vieron entonces. Frente al verismo creíble de tal afirmación, Sebald contrapone la siguiente en la que cree que: “es cuestionable que alguien haya visto este cuerpo, ya que el por aquel tiempo nuevo y próspero arte de la anatomización estaba no en último lugar al servicio de ocultar el cuerpo culpable”. Las dudas de Sebald llegan incluso a los límites de la práctica médica y de la medicina legal: ¿Qué autopsia seria comienza por desmembrar un brazo en lugar de atacar la extracción de las vísceras que más fácilmente se descomponen?, ¿por qué los asistentes -entre los cuales parece ser que también estaba Descartes- no miran el cuerpo frío y verdoso de Adriaanszoom y se enfrascan en un enorme atlas de anatomía a los pies del anatomizado?Las dudas de Sebald llegan incluso a los límites de la práctica literaria: ¿Cómo se escribe lo que habiendo sucedido, no dejó constancia de su existencia?, ¿cómo se cuenta lo que pasó y no permanece? Pues eso, el vértigo de la escritira como el vértigo de la vida misma.
De hecho, Vértigo es el título de otro de sus textos…
Cierto. También ‘Camposanto’ o ‘Historia natural de la destrucción’. No solo lo vertiginoso, sino lo potencialmente desaparecido, por vía natural de las muertes biológicas y de las muertes culturales.
La novedad radica o quiere radicar en lo que en la entrevista que cito llama “empatía”, quizá aludiendo a la filosofía histórica de Dilthey, pero no en tanto empatía con las vidas pasadas, que ya lo hace la novela histórica, sino como las muertes pasadas, una rallada, como diría un adolescente…