“El sueño tras el esfuerzo, tras la tormenta el puerto, el reposo tras la guerra, tras la vida harto complace la muerte.”
Spenser en el epitafio de Joseph Conrad
Se oyen de cuando en cuando voces que se lamentan pomposamente del poco respeto que guardamos a la Parca en las sociedades contemporáneas, y tras milenios de filosofías cómplices nos parece que ya está bien, y que ahora la tenemos en su correcto lugar. Dicen que la invisibilizamos, que la sacamos de la ciudad, que hemos creado una cultura que la tapa sibilinamente… ¿Qué echan de menos: a los faraones? ¿Cada ciudadanito debería construir o hacerse construir una pirámide bien grande? Tal vez lo que echan de menos es el platónico Fedón, que se imparte en la enseñanza pública, uno de los textos más ridículos pero también más influyentes de la historia de nuestra cultura. Meter mucho ruido ceremonial con la muerte para convencernos a continuación de que no es, no existe, de que el espíritu es inmortal, sea lo que sea eso –“espíritu” e “inmortalidad”: no se entiende ninguno de ambos conceptos…. O bien la alternativa que va de Montaigne a Heidegger, según la cual la vida es un constante memento mori, con la coletilla subrepticia de que no sabemos qué pasará al morir, puesto que es “lo más oculto”[1] del ser y esas milongas. Y, por último, aquellos como Spinoza o Sartre, que presumen de que el sabio jamás piensa en la muerte, el primero porque se ha situado en plano eterno de la naturaleza, y el segundo porque una cosa es escribir de ella y otra dejar pasar a la veinteañera de turno. En todos los casos -y afirmamos todos– se le hace el juego al cristianismo, ya que de ninguna manera puede admitirse la muerte como un proceso natural: eso sería demasiado prosaico. Y de ahí las actuales protestas, nostálgicas ellas de tiempos más fúnebres y solemnes…

Pero el caso más patético es sin duda el de Unamuno, pobre hombre. Toda una vida escribiendo para no quitarse el luto de sí mismo. “¿Y para qué quieres ser inmortal?” -me preguntas-. ¿Para qué? No entiendo la pregunta, francamente, porque es preguntar la razón de la razón, el fin del fin, el principio del principio”[2]. El hecho de que los demás estemos ocupados en otras cosas, y en su momento hagamos testamento y tal es prueba de nuestra necedad, una necedad tendencialmente planetaria, por cierto: “todo eso de que uno vive en sus hijos, o en sus obras, o en el universo, son vagas elucubraciones con que sólo se satisfacen los que padecen de estupidez afectiva, que pueden ser, por lo demás, personas de una cierta eminencia cerebral. Porque puede uno tener un gran talento, lo que llamamos un gran talento, y ser un estúpido del sentimiento y hasta un imbécil moral. Se han dado casos.” Típico de filósofos encapsulados: ¡cuantos imbéciles circulan en dirección contraria por el lado izquierdo de la carretera! Lo suyo no son “vagas elucubraciones”, no, es sumamente razonable, sensible y moral proponer la lucha ininterrumpida contra la evidencia de la inexistencia de Dios, mientras que se trabaja como un burro para merecer lo que no puede ser, muy jansenista todo. Porque “ya dijo no sé donde otro profesor, el profesor y hombre Guillermo James -nota mía: será Guillermo Jaime…-, que Dios para la generalidad de los hombres es el productor de inmortalidad. Si, para la generalidad de los hombres, incluyendo al hombre Kant, al hombre James y al hombre que traza estas líneas que estás, lector, leyendo.” Más claro el agua: la idea de Dios instrumentalizada al servicio del hombre, o sea, de la teocracia religiosa a la antropocracia asimismo religiosa[3]. Y a estas profundas reflexiones es a lo que llamamos filosofía española… Muy diferente es la humildad de Rilke en Poema de las peregrinaciones, cuando versifica así:

(…) ¿Que harás, Señor, cuando yo muera?
Yo soy tu jarro (¿y si me quiebro?)
Yo soy tu bebida (¿y si me pudro?)
Soy tu ropaje y tu tarea;
conmigo pierdes tu sentido.
Después de mí no tienes casa, donde
te saluden palabras suaves, cálidas.
De tus cansados pies cae la sandalia
de terciopelo, que soy yo.
Tu inmenso manto se te pierde.
Esa mirada tuya, que recibo
en mi cara, caliente como almohada,
vendrá, me buscará por largo tiempo
y a la puesta de sol se acostará
en el regazo de unas hoscas piedras.
¿Qué harás, Señor? Yo tengo miedo (…)

Cierto que después nos vino con la lírica nigromántica de la “muerte propia” en el Maltus Laurids Brigge, pero mientras tuvo el valor paradójico de mencionar el miedo, y bellamente. El cristianismo popular sentencia que tenemos que morir, porque es Ley de Vida; en cambio, nada dice de que hayamos tenido que nacer, porque también es Ley de Vida. La consideración del nacimiento como un hecho natural y a la vez contingente debería darnos una pista sobre la muerte, igualmente natural y contingente[4]. Pero eso sería antifilosófico, trivial, plebeyo, purrela en definitiva. Pues bien, en tal caso voy a intervenir en el debate con una sugerencia propia, filosófica también, a ver si alguien más despierto que Simmias o Cebes nos la puede refutar. Siendo estrictamente materialistas, lo cual ya es mucha filosofía, ¿es posible que la materia que ha sido vida se disgregue así sin más, sin dejar un rastro de la consciencia que la animó? Porque si aceptamos que esa consciencia -y tras esta palabra no nos referimos a nada distinto del lenguaje al uso, como cuando se dice que “el golpe de calor le hizo perder la consciencia”- se aniquila de repente con un “¡plop!”, mientras que el cuerpo por su parte va descomponiéndose lentamente, estamos haciendo bailándoles el agua a los que creen en el espíritu intangible, o sea, la Iglesia, Jorodovsky y otros. Terminantemente no: también el alma, que existió, se descompone lentamente y, como la materia, luego ha de dar lugar a nuevas reintegraciones psíquicas. Me parece más que claro y consecuente con un enfoque exclusivamente corporalista de la vida orgánica, y lo contrario no es más que charlatanería transcendental. El alma, por emplear el venerable término, no se reencarna, sino que la materia se re-alma: doctrina de la re-almación de la carne. Eso sí, otra recomposición anímica, del mismo modo que será otra recomposición material. Una perspectiva sólo posible si olvidamos la boutade platónica de que el alma es simple, algo que hasta San Agustín tardó en tragar, y que es tan inconcebible que instala una extraña en nosotros allí donde nos decimos más propia y exclusivamente “yo”–el yo es plural, como se experimenta a cada instante, lo que explica nuestros inacabables conflictos internos. Escribía Cioran con mala leche “el que no se ha suicidado a los 25 años, merece vivir” (murió de viejo, por descontado). Nos alegramos de merecerlo, señor, y cuando tengamos que morir, seguramente pasaremos un mal rato de miedo y para de contar, pero sin engaños…

[1] El alemán, claro, al que por lo visto encantaba La muerte de Iván Ilich de Tolstoi, donde bebió su idea de que el precursar la muerte nos hace auténticos. Luego en Holzwege escribe poéticamente del “reino de los muertos”… (¿?)
[2] Del sentimiento trágico de la vida…, Ediciones Folio, 2002, pág. 33. Siguientes citas en pág. 14 y pág. 7.
[3] Observación que, referida a otra cosa, leí tiempo ha en El ángel del Señor abandona a Tobias, Juan Benet.
[4] La teoría existencialista de que tanto nacimiento como muerte no son sucesos ontológicos porque sólo la facticidad misma de la vida humana lo es resulta una broma pesada. Como miran desde dentro luego no saben salir…

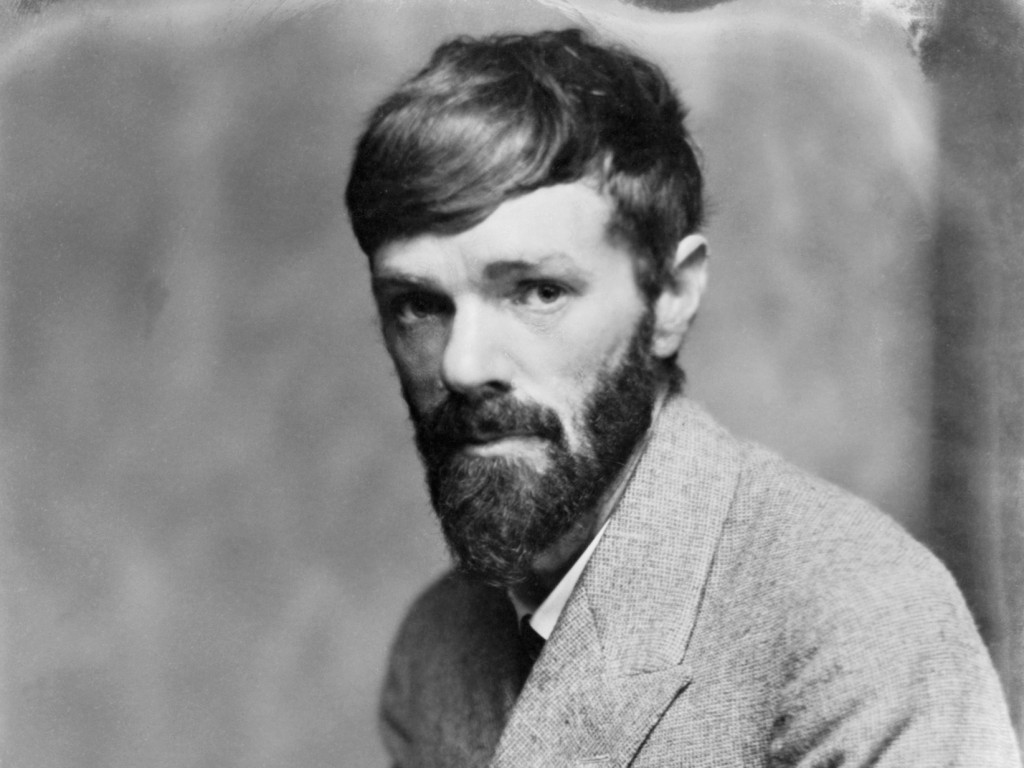

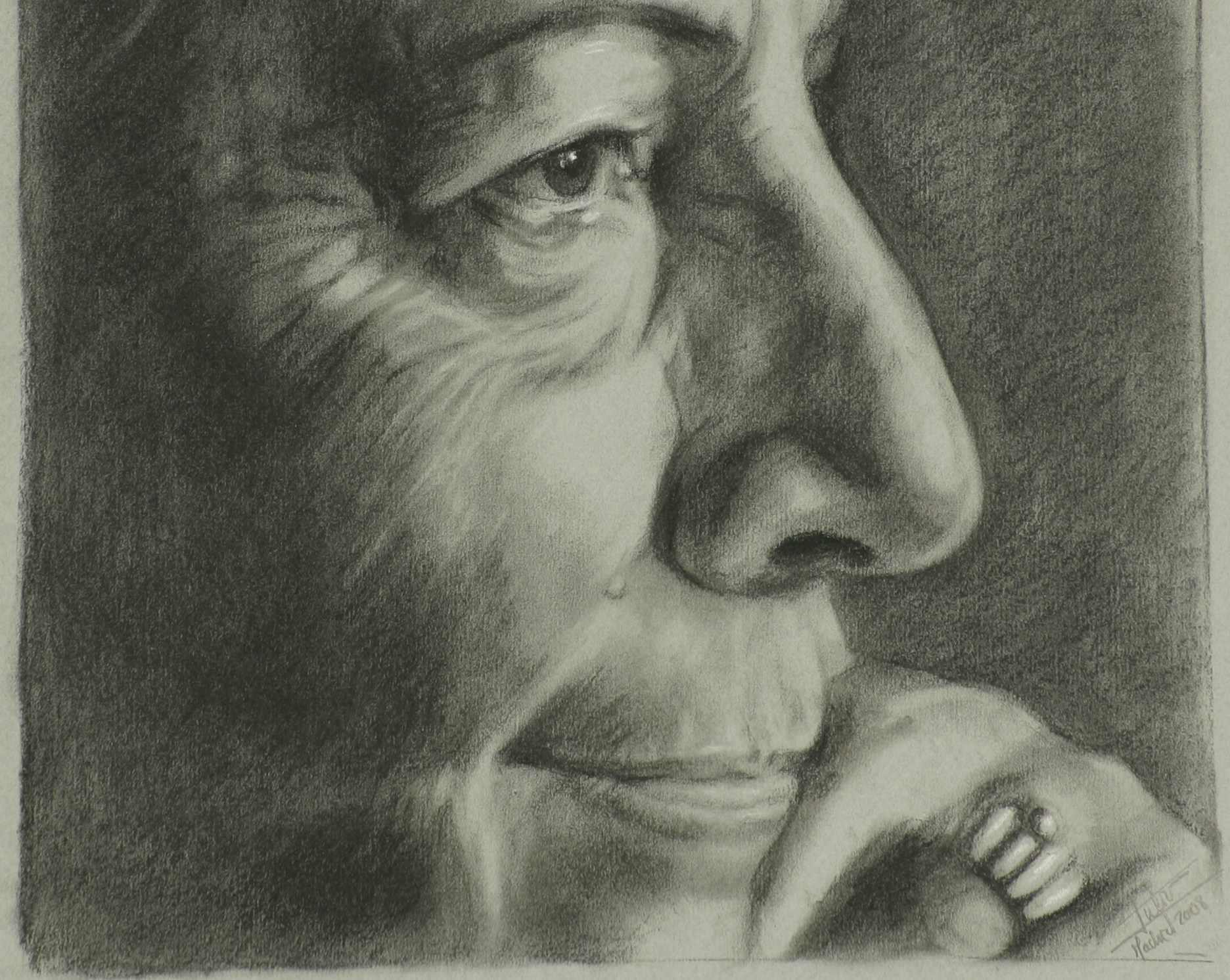




Me gusta la idea de que la materia se… re-alme.
Yo lo creo de verdad, la pega está en que ya no es la tuya (si se admite la metáfora del “alma”), es otra, pero lo otro es otro de lo uno…
Tengo muchas oportunidades para la “meditatio mortis”, a veces varias en un día, lo que no estoy seguro que haya aumentado, con los años, mi lucidez sobre el tema porque, como decía Epicuro, cuando la muerte está, nosotros no estamos, y cuando la podemos mirar desde fuera, no podemos saber nada de ella. Lo que me sigue resultando tremendamente consolador.
Lo más que puede intentarse es contemplar los distintos sistemas de creencias que se han creado para sacar partido de su abismo o para intentar procurar consuelo a los que pueden sugestionarse con otra vida que compensaría las desdichas de ésta. O también, para ser conscientes del azar que acompaña al tránsito, de cómo todo lo que creemos que podemos controlar puede evaporarse en un instante con un trombo en un mal sitio que nos puede convertir literalmente en otros, ya inmersos en un sufrimiento indescriptible. A veces, también es verdad, cae un rayo y todo termina rápido o también suceden todo tipo de situaciones intermedias, habitualmente bastante desagradables.
Por eso más que hablar de la muerte convendría hablar que de lo que no suele hablarse: de cómo asegurar un tránsito amable a ella para todos los humanos. Con no demasiado sufrimiento (casi ninguno a ser posible) incluso con un viaje dulce que abriera la memoria de las cosas buenas o permitiera acariciar la realidad, todavía con gozo, antes de abandonarla para siempre.
En general no es la muerte, es el dolor que la precede lo que de verdad tememos. A ciertas alturas, cuando la enfermedad o los años nos agotan, solo queremos dormir, descansar. Y el sueño, en general, no nos da miedo. Nos espanta asfixiarnos, la decrepitud sin esperanza o el dolor de una tortura inevitable que siempre dura demasiado y no tiene garantizado su alivio en todos los casos. A pesar de los avances que se han producido y de que se tienen todos los recursos médicos para conseguirlo. El “caso Leganés”, ya tan olvidado, probablemente fue más eficaz de lo que parece. (http://elcuadernodepidauro.blogspot.com.es/2009/03/leganes.html)
Lo que podría llevarnos a una cierta conexión entre la filosofía y la ciencia, para reivindicar una ineludible reivindicación humanista, que tan a menudo se queda en palabras y propaganda en un país como éste.
No estoy seguro de los beneficios de “re-almalme”. Pero sí de la bendición que tendría una hora breve y leve en ese borde donde todavía existimos y somos tan frágiles.
Bonitas y necesarias palabras. Los beneficios de “realmalse”, que no es más que una chorrada mía, serían evitar esa concepción también muy cristiana que diría que si no hay cielo o infierno, sólo queda la Nada, y una Nada escalofriantemente eterna. Venimos de una Nada y vamos a una Nada, una idea terrible. En cambio, si concebimos, más paganamente, que igual que la materia produjo nuestra psyche seguiremos formando parte de la materia que genera conciencias, eso no quita que nuestra vida como la conocimos no se haya perdido irremisiblemente (sin duda ya no volveré a ver a mis hijos, por ejemplo), pero al menos está muy lejos de esa Nada absoluta, tan metafísica. Será un consuelo tonto, contra el que recuerdo que un personaje de Chéjov se quejaba,, pero no creo que haya otro….