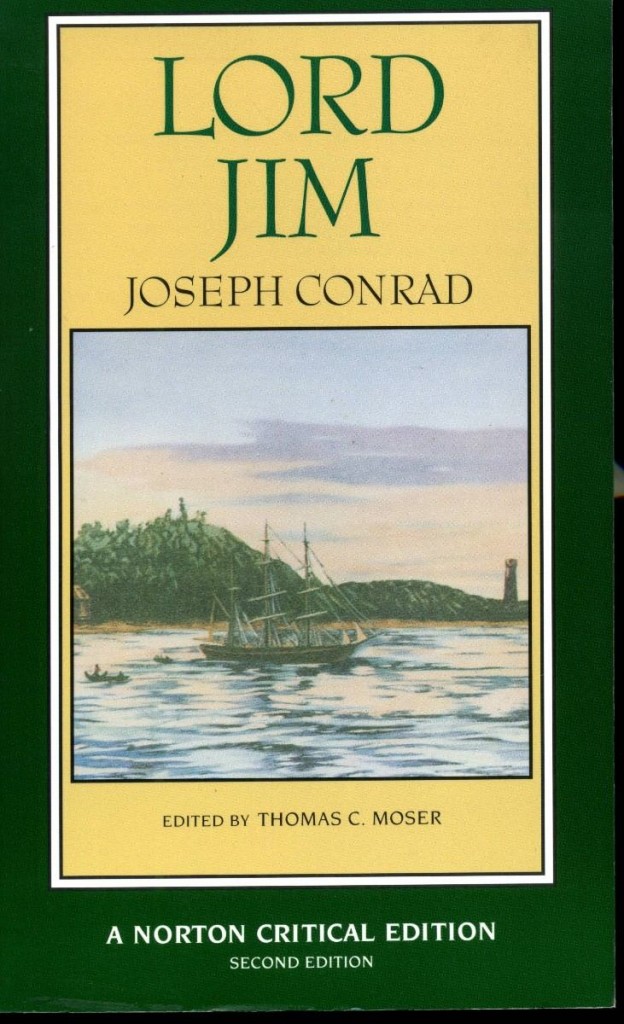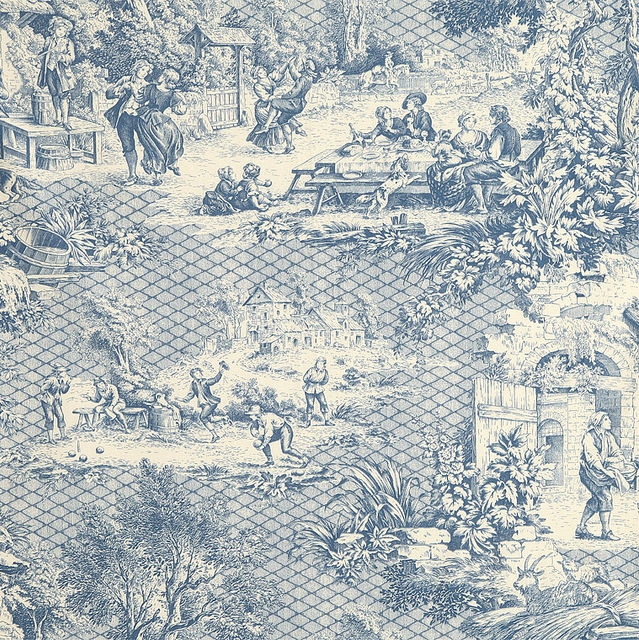“En todo este asunto no hubo entre lo recto y lo malo la distancia que ocuparía el canto de un papel.”
Joseph Conrad, Lord Jim
Con los grandes clásicos de la literatura sucede lo mismo que con los grandes clásicos de la música: son muy pocos los que tratan sus asuntos con despreocupación o ligereza, y siempre tenemos la sensación de que piden de nosotros esa reverencia que merece lo tremebundo, lo que explora sus temas con gravedad y profundidad excesivas. O al menos nos parece excesivo a nosotros, que hemos nacido en una cultura más banal, más festiva y más proclive al entretenimiento, por fortuna en muchos casos. Así, yo cogí el Lord Jim de Joseph Conrad, la novela inglesa que abrió el s. XX (pues se publicó exactamente en 1900), pensando que lo pasaría bien, que habría aventuras marítimas y escenarios tropicales, como en una versión sesuda y realista del Piratas del Caribe de Johnny Depp. Claro, nada más lejos de la realidad. Lord Jim es dura, larga, y para que esto no parezca un reclamo sexual, añadiré que angustiosa en su mayor parte. Contiene pasajes que bien pudieran haber inspirado a Franz Kafka, profusión de imágenes difíciles en la descripción de almas y paisajes (no siempre muy originales ni imprevistas, por decirlo todo), y varios niveles narrativos que a menudo se permiten pequeños saltos en el tiempo. Una agonía afectiva para el lector poco entrenado, lo cual quiero creer que no es mi caso. Porque además toda la novela constituye en última instancia una meditación por parte de Conrad acerca de, como se dice siempre, la culpa y la expiación, la cobardía y el valor, pero también –y esto se dice menos- sobre el grado de cumplimiento de las promesas de la cultura occidental respecto del resto del mundo, que el polaco infiltrado en las letras británicas ya había llevado a cabo con una menor extensión en El corazón de las tinieblas. Es decir, que Lord Jim es una novela filosófica, sí, pero también un cierto Tribunal de la Razón Eurocéntrica, y, como veremos, el juez, Conrad, se retrató lo suficiente a sí mismo como para que hoy podamos también, con las debidas reservas, convertirle en acusado. Pero empecemos por el principio, en el intento de no contarlo todo…
Jim, un muchacho blanco típicamente inglés, de fisionomía inequívocamente caucásica (rubio, delgado, ojos azules…), sufre un incidente muy desafortunado que Conrad toma de las crónicas navales de la época, pero que ya declara que va enfocar desde una perspectiva universalista:
“La ocasión era oscura, insignificante… lo que quieran: un joven perdido, uno en un millón… Pero era uno de los nuestros; un incidente tan por entero carente de importancia como la inundación de un hormiguero, y sin embargo el misterio de su actitud se apoderó de mí como si hubiese sido un individuo ubicado al frente de su especie, como si la oscura verdad involucrada tuviese la suficiente trascendencia como para afectar la concepción que el género humano tiene acerca de sí mismo…”
Ese “hormiguero” estaba repleto no de hormigas, sino de hombres, mujeres y niños que se dirigían a la Meca, o sea, no-occidentales. Jim, que en su fuero interno es un soñador y aspira a héroe de los Siete Mares, siente que ha perdido el honor a causa de aquello, y el honor es, todavía en el s. XIX, lo que define y singulariza a un verdadero hombre, a “uno de los nuestros”, como dice Conrad por boca de su alter ego, Marlow, ese personaje que hace lo posible por entender y orientar a Jim y que sostiene esta conversación sobre él con un viejo marinero francés que tiene muy claras las cosas:
“Permítame… Afirmé que uno puede vivir muy bien sabiendo que su valentía no viene sola (ne vient pas tout seule). En eso no hay nada que lo pueda inquietar a uno. Una verdad más no puede hacer imposible la vida… Pero el honor… ¡el honor, monsieur!… El honor, eso es real… ¡Lo es! Y qué puede valer la vida cuando… –Se puso de pie con grave impetuosidad, como un buey sobresaltado podría levantarse del césped… -cuando el honor ha desaparecido…”
Este “honor” es propiamente viril, aunque ya no es el honor de Lope de Vega, que se cifraba sobre todo en que la mujer poseída por uno no te engañase, pero que, en cualquier caso, excluye a las mujeres, a las que Conrad adjudica un muy escaso papel en la novela y de las que opina lo siguiente:
“Nuestro destino común se aferra a las mujeres con particular crueldad. No castiga como un amo, pero inflige un tormento perdurable, como para satisfacer un resentimiento secreto, inextinguible. Cualquiera creería que, signado para gobernar en la tierra, trata de vengarse de los seres que más cerca están de elevarse por encima de las trabas de la cautela terrenal. Pues sólo las mujeres consiguen poner en ocasiones, en su amor, un elemento lo bastante palpable como para asustarlo a uno… un instante extra terrenal. Me pregunto, perplejo… qué aspecto tiene el mundo para ellas… ¡si poseen la forma y sustancia que nosotros conocemos, el aire que nosotros respiramos! A veces imagino que debe ser una región de irrazonables sublimidades que hierven con la excitación de sus almas aventureras, iluminadas por la gloria de todos los riesgos y renunciamientos posibles. Pero sospecho que existen muy pocas mujeres en el mundo, aunque, por supuesto, tengo conciencia de las multitudes de la humanidad y de la igualdad de los sexos en materia de números.”
“En materia de números” sí acepta Conrad una cierta igualdad, pero no mucho más allá, como tampoco concede igualdad alguna a los nativos o aborígenes de otras culturas (usualmente orientales o africanas, que son las que Conrad conocía de sus navegaciones de juventud), a las que apenas atribuye el uso de la razón, sino, como mucho, el de la imaginación, para cuya trazos físicos Conrad suele utilizar el término “repulsivo”, y para los que, en último término, guarda este elogio ambiguo:
“¿Pero advierten ustedes cómo, quinientos kilómetros más allá del final de los cables telegráficos y de las líneas de buques-correo, macilentas mentiras utilitarias de nuestra civilización se marchitan y mueren para ser reemplazadas por puros ejercicios de imaginación, que tienen la inutilidad, a menudo el encanto y a veces la profunda veracidad oculta de las obras de arte?”
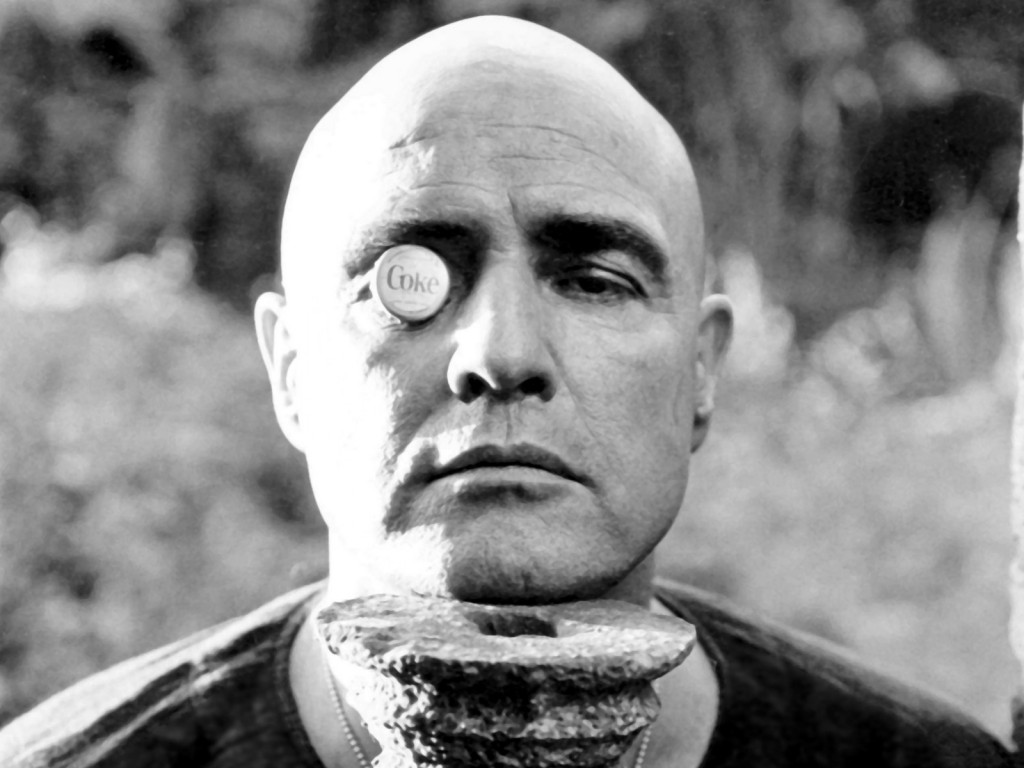
El tema de El corazón de las tinieblas, publicado un año antes de Lord Jim, también era ese. Un viaje a través del río Congo hacia el núcleo de la barbarie, donde el blanco se comporta como un tirano sádico y cruel y el negro como un siervo indócil y supersticioso. En aquel cuento Conrad se mostraba indignado con el negro, porque no se presta a civilizarse y porque emplea su “imaginación” para alimentar la locura en el centro de África, como si el ser humano siguiese en la más oscura y salvaje prehistoria (lo cual, casi, justificaría las prácticas imperiales reales e históricas de un demenciado Cecil Rhodes poco tiempo antes). Otro personaje de Lord Jim lo expresa de esta manera:
“Dijo también, y acude ahora a mi memoria, que el entregarles uno su vida entera a ellos (y ellos significaba toda aquella parte de la Humanidad de piel morena, amarilla o negra), era “como venderle el alma a un ser irracional”. Sostenía usted que “cosas de este jaez” no eran soportables ni duraderas más que cuando se basaban en la firme convicción de la verdad que encerraban ciertas ideas que por raza eran nuestras y en cuyo nombre se hallan establecidos el orden, la moralidad y el progreso ético. “Necesitamos que la fuerza nos guarde las espaldas –dijo usted-. Es preciso que tengamos verdadera fe en su necesidad y en su justicia para que creamos que valen la pena de conscientemente sacrifiquemos en sus aras la vida. Sin esto, el sacrificio no es más que negligencia, abandono, y el camino que nos lleva a ofrecerlo no es más, tampoco, que camino de perdición.”

Pero también se indigna Conrad, como hemos visto dos citas ha, con los blancos, puesto que no esperaba de ellos esas bajezas, esas “macilentas mentiras utilitarias” que apelan al “orden, la moralidad y el progreso ético” pero que sobre el terreno se convierten en trato vejatorio y matanzas masivas como las que se realizaron por mandato de Leopoldo de Bélgica en el Congo (y que, como se sabe, superaron en número de víctimas a las atrocidades de Hitler en la Segunda Guerra Mundial). Joseph Conrad era un moralista, y un moralista tan idealista como severo, casi un kantiano. Por eso hace que Jim lo sea también, y para enmendar su falta le envía al exilio absoluto, allí donde no haya ni rastro de hombres blancos. Naturalmente, puesto que incluso en el exilio Jim es “uno de los nuestros”, un blanco decente, un hombre de esos que sabrían imponer “el orden, la moralidad y el progreso ético” en el mundo mediante la justicia, pronto se torna el Señor del lugar; los autóctonos, malayos, son congénitamente incapaces de resistir el irrefrenable avance del coraje y el sentido del deber de un blanco ejemplar, para colmo rubio, delgado y con ojos azules. Sin embargo, Conrad hace que su culpa le persiga hasta el otro lado del mundo en la figura de otro blanco, el malo absoluto, porque hasta para el Mal sin paliativos los aborígenes malayos parecen poco dotados. El final, que no voy a relatar, es espléndido, y, por cierto, casi de western. Conrad lo escribió como en estado de éxtasis, trabajando 21 horas seguidas sin descansar ni apenas comer, como lo refiere él mismo:
“Mandé a esposa e hijo fuera de la casa (a Londres) y me senté a las nueve de la mañana, con la desesperada resolución de terminar con el asunto. A cada rato daba una vuelta por la casa, salía por una puerta y entraba por otra. Comidas de diez minutos. Todo con prisas. Las colillas se elevaban hasta formar un montículo, como los túmulos que se erigen sobre los héroes muertos. La luna se levantó sobre el granero, miró por una ventana y desapareció de la vista. Llegó el amanecer, la luz. Apagué la lámpara y seguí adelante, con todas las hojas del manuscrito volando por la habitación por culpa de la brisa de la mañana. Salió el sol. Escribí la última palabra y me fui al comedor. Las seis. Compartí un resto de pollo con Escamillo (que se sentía muy desgraciado y necesitaba compañía, pues había echado de menos al niño todo el día). Me sentía muy bien, con algo de sueño; me di un baño a las siete y a las ocho y media estaba de camino hacia Londres.”
(“Escamillo” es el nombre de su perro; cita de Las vidas de Joseph Conrad, John Stape, 2007).

Y es un final a la altura de las ambiciones iniciales de Jim, ya que resulta heroico, aunque sea trágicamente heroico. Quizá Conrad se dio cuenta de que las hazañas del desinterés moral que él buscaba glorificar sólo pueden terminar en tragedia, tanto en la vida real como, sobre todo, en la literatura. A su editor, Garnett, le dirigió las siguientes palabras mientras desarrollaba Lord Jim: “Estoy escribiendo -es cierto-, pero es como sumar un crimen a otro crimen: cada línea es tan odiosa como una mala acción… Soy como un hombre que ha perdido a sus dioses“. Supongo que al término de la novela, en aquella legendaria jornada maratoniana, entendió que había conseguido recuperar a sus dioses, redimiendo a Jim tanto como a sí mismo y a través de los dos a todo al hombre blanco, aunque fuera por medio únicamente de la ficción. Porque los dioses de Conrad, ya lo he apuntado antes, hoy nos resultan sumamente eurocéntricos, y parece claro que el escritor emigrado identificaba toda la moral posible con la moral del hombre blanco, emprendedor y varón, pese a que reconociese otras cualidades menos estimables a distintas etnias, y pese a que había contemplado con sus propios ojos como esa moral se malversaba y pudría en enclaves escondidos y remotos de medio planeta. Diríamos que son cosas de los tiempos, y hay que recordar que, por ejemplo, Rudyard Kipling versificó en 1899 la “carga del hombre blanco” (white man´s burden) en el sentido precisamente de exaltar esa noble, ingrata y altruista misión del hombre europeo a la hora de civilizar por grado o por fuerza el globo. No obstante, me parece que no hemos cambiado tanto como creemos en esto, y aunque la reputación de Kipling se ha resentido más que la de Conrad por su actitud imperial y colonialista, en realidad ninguno de ambos dijeron nada que no sigamos practicando hoy en una medida mayor de lo que pensamos. Por lo menos, en Lord Jim esta idea es explícita y consecuente, y Conrad la exige en la convicción, algo ingenua, de que es posible ejercitarla desde el honor y la buena conciencia.
Durante la Primera Guerra Mundial Lord Jim se vendió todavía más que antes, justamente porque el hombre blanco necesitaba más que nunca creer en sí mismo y en los valores que Jim como protagonista encarna en la novela. Conrad hace que otro personaje lo diga de él, y con ello de todos nosotros en tanto continuamos confiando en la bondad de nuestros actos: “Era un romántico…”