Un buen amigo me pasó el otro día por WhatsApp un párrafo de Bernard-Henry Lévy donde el filósofo y periodista francés, del que sé apenas nada, mencionaba que a Aristóteles no le gustaba despedirse con un “cuídate”, sino con un “cuida del mundo”. Me conmovió, y aunque seguramente sea apócrifo, está a la altura del talante de El Filósofo, como lo llamaban en la Edad Media con razón. Que el mundo existe debería ser el primer axioma de una ética entendida, al modo de Emmanuel Lévinas, como Filosofía Primera. Descartes fue un buen hombre, un gran científico y un notable espadachín, pero su “pienso luego existo” nos condujo por muy mal camino. Está muy bien que usted, yo y Descartes existamos como conciencias además de como cuerpos semovientes, pero está claro que ninguna filosofía que se precie puede construirse a partir de tan parco cimiento. Querer dar razón de la realidad y empezar hablando de la propia capacidad de pensar es de una petulancia y una desproporción semejantes al chiste aquel de Patxi que entra en una papelería a comprar el mapamundi de Bilbao. Pero claro, así es como se entiende que cuidemos ya únicamente de nosotros mismos, y no del vasto y abigarrado mundo. Miguel Delibes, que nació hace cien años, no sólo era un escritor excepcional, también era de esas personas singulares a las que preocupaba el mundo como tal mucho más que su percepción de él. Delibes era cristiano, o por lo menos creía en Dios, ignoro si en un Dios personal y trascendente, pero sí en que la misericordia, la bondad y el humanitarismo tienen que tener sentido, un sentido que no consista únicamente en una proyección de la debilidad humana como pensaba, por ejemplo, Baruch Spinoza.

Delibes extendía esa hipotética protección del bien sobre la tierra incluso a la naturaleza y la vida animal, precisamente por ser cazador, no pese a ello. Rascas un poco y existen más personas cultivadas y célebres que sienten o han sentido también ese impulso a creer en alguna suerte de dimensión divina por amor al mundo: Andréi Tarkovsky, Sinéad O´Connor, Nick Cave o Kevin Smith. Miguel Delibes era eso, y no lo era por haberse tragado enterito el nacionalcatolicismo franquista, lo era de corazón. Empezó a escribir casi por casualidad, por un reto con un amigo, y en consecuencia La sombra del ciprés es alargada exuda un barojismo funeral que no volvió a repetir. El camino, en cambio, es un pequeño Edén con el que han atormentado inmerecidamente a los chicos en la escuela, igual que con ese malabarismo del punto de vista, Cinco horas con Mario, que también es una joya, pero para adultos. Viejas historias de Castilla la Vieja roza el realismo mágico, como la metedura de pata de Parábola de un náufrago, que fue el intento de Delibes de hacer literatura experimental y que le salió completamente insufrible. Tampoco lo volvió a repetir, pero había que intentarlo.

Las guerras de nuestros antepasados es una maravilla lingüística intraducible a cualesquiera otras lenguas, quizá por ello el Nobel se lo robaron otros más intrigantes, que con su pan se lo coman. Pero el mejor, en mi opinión, es La hoja roja, una novela modesta y deliciosa que no tiene parangón en tratar maravillosamente los temas más impopulares del mundo, la rutina y la muerte. El disputado voto del señor Cayo, ese cuentecito roussoniano, no ha perdido tanta actualidad como parece, además de recordarnos, como Cinco horas con Mario, que Delibes no se dejó apropiar tanto por la derecha española por muy cazador y laureado que fuese. Siempre quise ser ese niño de Las ratas que con ver cruzar una nube adivinaba el número de la Primitiva de ese día -esto es broma, pero no que ya me gustaría para mí, y para el mundo entero, que esas sabidurías no se perdieran. La obra de Delibes es ante todo eso, el constante esfuerzo por homenajear una forma de vida enraizada en la tierra que se está perdiendo, y a la que quién sabe si vamos a tener después de todo que retornar, pero con internet, satélites, placas solares, geografías agrietadas por el calor y locuras climáticas imprevisibles.

Siendo estrictos, Los santos inocentes no necesitaba película, porque es también un texto experimental, pero todo lo que ésta tiene de obra maestra indiscutible se debe a Delibes y al reparto: Mario Camus no tenía que hacer mucho más para perfilar una pieza redonda. Delibes hubiese suscrito el lema helenístico, ese lema que lo mismo parecía valer para el estoicismo, el epicureísmo y el cinismo antiguos, y que dice que “no es más rico quién más tiene sino quien menos necesita”; de hecho, la mayoría de sus personajes “de pueblo” se sienten inmensamente ricos con sus intuiciones elementales acerca del tiempo atmosférico, la fauna local y el prójimo humano, a los que dejan ser como son -esto tal vez sea algo ingenuo referido a las relaciones sociales, sabiendo como sabemos de la afición de los lugareños de enclaves pequeños a entrometerse en la vida de los demás-, y para los que muestran un respeto en el uso y un uso del respeto realmente envidiable. Esto cambia substancialmente, no obstante, en Los santos inocentes. Porque en Los santos inocentes los refinados señoritos de la ciudad someten a su yugo a los sencillos habitantes del campo, en un juego dialéctico de dueño o sirviente o de Amo y Esclavo muy del gusto de Hegel y que en la novela termina abocando a la tragedia. Delibes, que nunca había planteado ni por lo más remoto la lucha de clases, al menos que yo sepa, encona aquí el enfrentamiento por motivos novelescos y de él resultan al menos dos víctimas directas, aunque netamente individuales.
El título mismo de la novelita también resulta esclarecedor. Precisamente porque Delibes circunscribe el conflicto a unos señores poseedores y a una familia y una tierra poseída, la solución que ofrece es más bien religiosa que social, como apuntaba antes. De estos “santos inocentes”, parece decir, será el Reino de los Cielos, como en las Bienaventuranzas. No en vano, el señorito Iván, epítome de tirano del quiero-y-no-puedo, a menudo alude en el relato al “dichoso Concilio”, refiriéndose al Concilio Vaticano II, que había enfocado la vocación del papado de Juan XXIII hacia la redención de los pobres y los desfavorecidos. Todavía en 1980, cuando redacta Los santos inocentes, Delibes pone su fe en estas ideas pese a que el ascenso al trono de Roma de Károl Wojtyla las está enterrando a pasos agigantados. Así, ocurre que la familia de Paco, el bajo (por cierto: Delibes se pasó por el rodaje de la película y afirmó que Alfredo Landa era el mismísimo Paco el bajo encarnado, aunque en realidad lo mismo se podría decir de Paco Rabal o de Juan Diego: están todos excelentes) apenas intenta escapar de su condición, y sólo tímidamente prueban a pedir que se enseñe las primeras letras a su hija, con el resultado previsible de tristeza y fracaso. Casi podríamos pensar que a Delibes esa familia le gusta tal y como son, inocentes, aunque al tiempo y sin contradicción no le guste nada la actitud de los caciquillos de ciudad ni el entramado estamental del franquismo. En cualquier caso, se trata de una novela espléndida, desgarrada, insustituible, que aporta un testimonio válido para toda la humanidad y que a la vez recrea un mundo que “engancha” al lector como enganchan ciertas pesadillas emocionalmente muy convincentes.
Los libros de crónicas escritos por Delibes -las políticas, como el análisis de la Primavera de Praga, o los muy personales, como Mi vida al aire libre– se leen con muchísimo gusto, como también el hoy ya ingenuo panfleto ecologista Un mundo que agoniza. También es excelente, aunque muy distinto, Señora de rojo sobre fondo gris, sobre el que afortunadamente cierto feminismo hipercrítico no ha puesto aún sus zarpas. Diario de un cazador, sin embargo, es bastante rollo, qué le vamos a hacer. O eso o es que el contexto en que transcurre es ya tan rancio que yo no pude sentirme cómodo en él, pese a que es prácticamente el mismo que el de La hoja roja, le chef-d’œuvre inconnu de Miguel Delibes. Colocó a su hijo biólogo de gerifalte en Doñana, y me temo que ese es todo el futuro que le aguarda a Miguel Delibes, un grande de la literatura, pero también del humanismo hispánico. ¿Quién va a leer nunca más a ese señor antiguo, que hablaba de cosas antiguas que a nadie le importan ya un bledo? En la llamada España vacía, o vaciada, quedan muy pocas personas, y ninguna como el señor Cayo. Paco Umbral le escribió a Delibes en carta fechada el 16 de mayo de 1968 lo siguiente: “Te reprochan ser un reaccionario porque defiendes al hombre de campo frente a la civilización industrial y Marcuse y otros vienen a darte la razón. Lo tuyo no es una vuelta al arado romano, sino a la persona, que en el campo se perfila y en las grandes ciudades se pierde”. Delibes respondió en carta remitida ese mismo mes: “Tu teoría respecto a la intención de mi obra, el retorno del hombre a la naturaleza para reencontrarse, es una teoría inteligente y además es cierta”. Pues eso, léanme La hoja roja y cuídense un poco del hermoso mundo, por el amor de Dios…
(1) Por cierto, desde la obra de Foucault, sobre todo, generaciones de filósofos hablan de los humanos como cuerpos, como queriendo con ello desprenderse definitivamente de la teología o de cualquier otra forma de espiritualidad, pero me parece que usan mal el concepto. Si yo digo que la biopolítica consiste en la inscripción en nuestros cuerpos de los discursos del poder entonces no me estoy refiriendo al organismo viviente que somos todos, sino al alma en sentido aristotélico, es decir, a la psyché. Es en tanto “forma del cuerpo” que el poder social puede o no modelarme, mi cuerpo como tal sólo es transformado por la alimentación, el deporte, la medicina, el desgaste o una infinidad posible de accidentes. Si una chica se hace anoréxica a causa del imaginario sexual contemporáneo, es su psyché la que ha sido trastornada. Lo que ocurre es que resulta mucho más epatante decir “cuerpos” (no digamos ya “cuerpos sin órganos”), parece como que la maldad tentacular de las relaciones de poder omnímodas se metiera hasta en tus entrañas para obligarlas a vomitar. La verdad es que no entiendo que se gana metiendo miedo y rabia en tus lectores de esta manera.




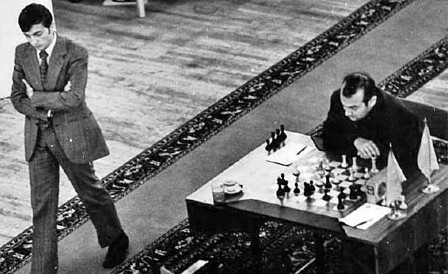



Un texto estupendo. Enhorabuena!
Fijate Ramón, Inés te ha calificado a ti de excelente y a mi de estupendo, pero mis felicitaciones van con exclamación y las tuyas no, chincha! XD!