La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para provecho de gentes que sí se conocen pero que no se masacran.
Paul Valéry
Fueron los imprevistos horrores de la Primera Guerra Mundial los que nos hicieron definitivamente pacifistas. Antes los hombres acudían a las guerras con grandes expectativas, porque en la guerra un pobre campesino atado de por vida a su gleba podía ascender socialmente, ser respetado y dirigir a otros hombres, mientras que el aristócrata apoltronado en su castillo y sus tierras podía revalidar su título, desentumecerse y obtener gloria. Es verdad que, como dijo Víctor Hugo, “la gloria es el sol de los muertos” -Hugo se refería a la gloria de cualquier tipo, además, no sólo a la bélica-, pero es mejor que la monotonía de unas vidas que carecían de cualesquiera otros entretenimientos, que desconocían la luz eléctrica o el agua caliente, y que por no tener no tenían ni horas de cierre ni fines de semana. Incluso la parte desagradablemente física de la guerra, el cuerpo a cuerpo y el trinchar y despedazar en lo posible al enemigo (si se mira bien, la noble y estilizada espada no es más que un instrumento de trinchar organismos vivos), les era siniestramente atractiva, porque tampoco existían muchas otras oportunidades de gozar de loco desenfreno pasional o de dejarse llevar por el impulso del momento. De ahí que después de la refriega correspondiente personas muy decentes, educadas y gentiles en su casa no parasen mientes en degollar a los supervivientes o violar a las mujeres -cuando no comerse a los niños, como los virtuosos caballeros medievales de las Santas Cruzadas en Tierra Santa según cuenta Amin Maalouf…-, como si fueran bárbaros absolutos, como si no hubiera un mañana en el que arrepentirse de todo. Pero para eso estaban los clérigos, claro, que santificaban las atrocidades en nombre de Dios, la Patria y el Rey. Recuerdo ese comentario del capitán Jack Aubrey en la saga marítima de Patrick O´Brian, cuando se disponía a embarcar y comenzaba una frase con algo así como “-Si a nuestra vuelta la guerra ha terminado, ¡Dios no lo quiera!…”. Hay que comprenderlo: cuáles podían ser sino las ocupaciones de un hombre de guerra al finalizar la guerra… cosas ociosas y femeniles, seguramente…

Y Jack Aubrey era una excelente persona, tanto que ni siquiera existió. Por esa época, finales del s. XVIII y principios del XIX, ya algunos teóricos como Kant habían planteado la necesidad de articular un pacto internacional que acabase de una vez para siempre con todas las guerras, no tanto por motivos de compasión hacia las pobres víctimas como por la conciencia ya asumida por aquel entonces de que las guerras sirven a intereses particulares y no a causas racionales o trascendentes a las que cada hombre está obligado sólo por haber nacido. No obstante, todavía un joven Hegel después de Kant, o Marinetti u Ortega y Gasset en el s. XX -más suavemente este último, todo hay que decirlo-, entre muchos otros, siguieron justificando la existencia de la guerra como la “gran higiene” de un pueblo, allí donde el espíritu humano vence el secular letargo y se torna de nuevo fuerte y creativo. No sé quién dijo aquello de que Suiza es un país que en muchos siglos de paz sólo ha sido capaz de inventar el reloj de cuco… (y los paraísos fiscales, habría que añadir hoy). La Gran Guerra cambió todo eso, y el poeta Robert Graves estuvo en aquellas terribles trincheras europeas con sólo 19 años. Sobrevivió, no hay mucho más que decir, y años después lo contó todo en uno de los más célebres libros antibelicistas que se publicaron tras la contienda, Adiós a todo eso. Es un libro extraño, precisamente porque es muy sereno, porque no hay desgarro ni se aportan claves emocionales, únicamente se hace la crónica de la experiencia directa de la guerra, como si a Graves (cuyo apellido, por cierto, significa “tumbas” en castellano) se lo hubiera contado alguien, un modo aséptico y objetivo de narrar que sería una constante el resto de su vida. Efectivamente, al término de la guerra dijo “Adiós a todo eso”, abandonó Inglaterra, acudió al psiquiatra y se trasladó a Deyá, Mallorca. Después, no quiso saber nada de la Segunda Guerra Mundial ni de la previa Guerra Civil española, vivió para sus novelas y sus poemas y tuvo muchos hijos y triángulos amorosos borrascosos en una villa mediterránea rodeada de limoneros y olivos1. Pero la extrañeza a la que me he referido continúa: Graves escribió novelas para ganarse la vida, sí, pero la mayoría de ellas tratan también sobre guerras. Había sufrido un grave shock post-traumático a causa de la Gran Guerra, y como terapia sólo supo escribir incesantemente y con todo detalle sobre la guerra misma, aunque nunca acerca de la suya, siempre sobre guerras anteriores al s. XX, esas guerras en las que todavía parecía conservarse cierto honor, cierta disciplina y cierta camaradería en medio de la carnicería. Si eso fue lo que le recomendó su psiquiatra, en verdad que fue una extraña y curiosa terapia…

Sobre la sombra de espanto e incredulidad que se cierne sobre su juventud en el frente europeo caben pocas dudas; él mismo lo apunta en más de una página de Adiós a todo eso:
Todo es de lo más confuso, el parapeto de una trinchera que ocupamos se ha hecho con cajas de municiones y cadáveres. Todo aquí está húmedo y apesta (…) El patriotismo en las trincheras era un sentimiento demasiado remoto. Se consideraba válido solo para la población civil y los prisioneros. Cualquier recién llegado que hablaba de patriotismo recibía pronto la orden de callar.
Su propia hija, Lucía Graves, se refiere al impacto duradero de aquellas experiencias tan tempranas en los años posteriores del escritor en los siguientes términos:
Todos aquellos indecibles horrores bélicos a los que había dicho adiós en su autobiografía, en un arrebato de ira e indignación y obedeciendo a una imperante necesidad de olvidar, regresaban ahora con la fuerza acumulada durante más de medio siglo para hostigar al pacífico poeta. En sus ojos azules pude ver las escenas más cruentas, delatadas por una expresión de desconsuelo, de miedo y de incomprensión juvenil: le veía atrapado en los pasillos de las odiosas trincheras como en una pesadilla, sin poder hallar la salida, obligado a presenciar de nuevo las imágenes de los compañeros muertos, de los enemigos muertos, y lo más terrible, lo más imperdonable para él: el espectáculo de los caballos muertos tendidos sobre el fango.

Sin embargo, la guerra era aquello sobre lo que se sentía impelido a escribir, guerra de Troya, guerras de la era romana de Augusto, guerras del Bizancio del general Belisario, guerra de la Independencia Americana… Si Robert Graves revitalizó la novela histórica en el siglo XX no fue porque le gustase especialmente el género romántico popularizado por Walter Scott, sino más bien por su confesada incapacidad para la ficción pura y porque sólo la historia le ofrecía modelos de ejemplaridad bélica mejores que lo que él había conocido personalmente. Parece que había que estar de vuelta “a todo eso” aun simbólicamente para poder decirle adiós adecuadamente, hasta ese punto había sido decisiva la dura experiencia del frente en su juventud. O es que Graves sentía una secreta vergüenza en confesarse a sí mismo su pacifismo, y prefería pensar que había otros tiempos, y otros mundos, en los que la guerra formaba parte de la vida y, como la vida, tenía sus reglas, sus altos y sus bajos (así se pensaba, justamente, en la antigüedad, y grandes y seráficos sabios como Platón o Aristóteles estaban también a favor de la guerra). Lo que no podía soportar era su guerra, esa larga espera de la muerte, las granadas, el gas mostaza, los tanques, etc., toda aquella infamia que hacía de la guerra una operación de matanza lenta y sistemática, eficazmente caótica y ordenadamente desorganizada, en la que cada hombre particular no valía nada ni podía hacer prácticamente nada. Y no es que Graves idealizase las viejas guerras como proezas de heroísmo sin tacha; precisamente la última novela que he leído, Las aventuras del sargento Lamb, contiene un pasaje en que se da cumplida cuenta de la brutalidad que caracterizaba también a las guerras de nuestros antepasados, en este caso tematizando la mencionada Guerra de Independencia Americana:

La reflexión sobre la brutal naturaleza de la guerra o la santidad de la vida humana sufrieron un suspenso temporal; actúe como en trance, y árboles, arbustos, mis camaradas, el enemigo, todo era como esas imágenes que ve uno danzando en las llamas de la hoguera. Sólo cuando empezamos a enterrar a los muertos acudieron a mi mente multitud de sentimientos dolorosos y todos los afectos. Especialmente la visión de queridos camaradas torturados por mortales heridas laceraba mi corazón; algunos retorciéndose y quejándose de dolor, otros con los sesos que les salían del cráneo roto, otros sentados o apoyados en los codos, pálidos por la pérdida de sangre, observando con horror la gravedad de sus heridas. Sufrí también punzadas de dolor por la suerte de los enemigos muertos, cuyo porfiado coraje había en cierto modo ennoblecido su causa
No obstante, el sargento Lamb disfruta bastante, por decirlo así, de la organización y los incidentes de la guerra, y cuando tiene la oportunidad de vivir en relativa paz entre los indios americanos en compañía de la mujer de sus sueños no lo hace, por sentido del deber y también por solidaridad entre soldados. De hecho, Lamb empatiza también con los soldados enemigos, como hemos visto, y en muchos pasajes del relato ingleses y americanos se comportan como vecinos que se comprenden mutuamente pese a la guerra. Al fin y al cabo, están metidos en el mismo fregado militar, un fregado del cual desde el más pequeño al más encumbrado se siente partícipe. Lo peor, de hecho, para otro personaje de esta novela, no son las penalidades de la vida del soldado, realmente penosas desde el punto de vista de un hombre actual, sino acabar preso e inactivo en una cárcel:

-Si alguna vez salgo de esta cárcel y vuelvo con los míos y de nuevo a combatir, juro ante Dios que jamás dejaré que me vuelvan a coger prisionero. Aquí he perdido la mitad de mi alma, limada por estos hierros fríos. Mírame, soldado inglés; yo era un hombre tan robusto y sano como tú en el mes de septiembre último, cuando marché con los demás desde Cambrigde en la compañía del capitán Dearborn. Y no fue el río Kennebec lo que me hizo esto, a pesar de los horrendos bosques y montañas, y el hambre canina y la pesada carga; ni las tierras altas donde se me desollaron los hombros de portar las armas. Ni fue el río Chaudiére, que vadeamos con el agua hasta las rodillas durante millas en los pantanos helados, habitada sólo por serpientes y garzotas, y nos alimentamos sólo de carne de perro cruda y cortezas de árboles, y yo asé mi bolsa de cuero y me la comí; y padecí también de disentería. Ni fueron tampoco las complicadas penalidades de la campaña ante esta ciudad en el más frío de los inviernos que pueden recordar los de más edad, y con harapos por uniforme. Fueron las sólidas paredes de esta prisión y los grilletes en los pies.
Se diría que la vida de un gran escritor suele estar minada de estas paradojas, más aún si ese escritor pertenece a una época o se siente atraído por otras épocas que ya no son las nuestras y que a menudo nos ponen los pelos de punta. El balance final, en cualquier caso, lo dejó escrito el propio Graves, después de todo poeta, en un pequeño poema de madurez en el que puso un último sello a su pasado militar, aquel que quiso dejar atras pero con el que había empezado realmente todo:
¿Qué fue, entonces, la guerra? No un mero desacuerdo entre banderas,
sino una infección del cielo común. (…)
La guerra fue la vuelta de la tierra a la horrible tierra,
el fracaso de las sublimidades, la extinción de todo feliz arte y fe
por las cuales el mundo había resistido, la cabeza en alto,
profesando lógica o profesando amor,
hasta que el insoportable momento llegó,
el oculto grito, el deber de enloquecer.
1Una biografía más detallada del resto de la vida de Graves, anterior y posterior, abreviada por un amigo suyo poeta que le trató mucho en Letras libres; respecto a sus obsesiones amorosas y la mística de la feminidad que trajeron consigo -que también se comentan en el texto anterior-, más específicamente en mi Al principio era ella robert graves y la mujer





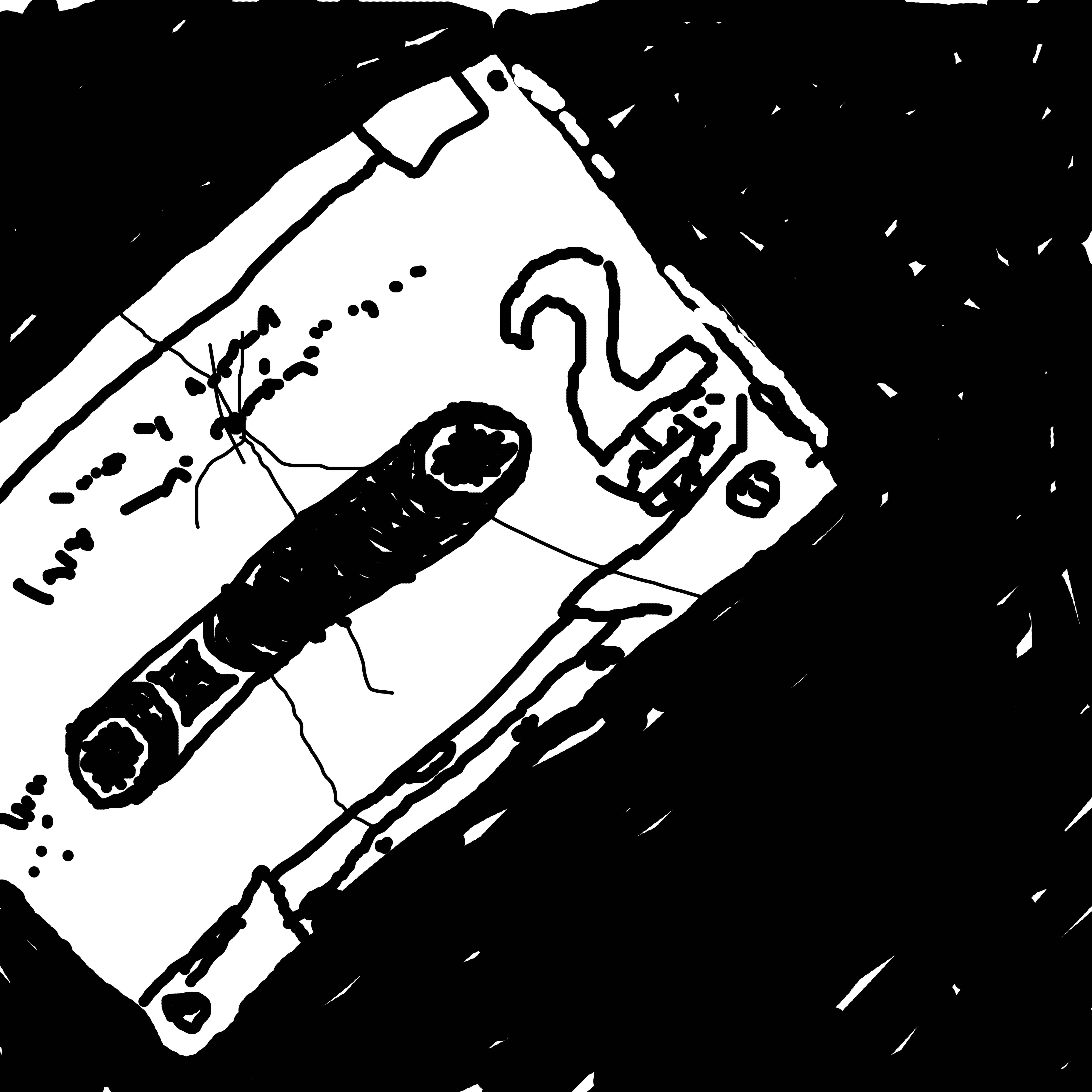



Me ha gustado mucho tu artículo. La producción literaria sobre la guerra en la literatura inglesa es impresionante, sobre todo en poesia. Tu enfoque sobre Graves es excelente. Enhorabuena
Gracias, y que la Triple Diosa bendiga tu generosidad…
“Durante los primeros días de la guerra, quedé impresionado por la importancia de la conexión entre la “política y la psicología individual. Lo que las masas acuerdan hacer es el resultado de las pasiones que sienten en común, y esas pasiones no son, como me vi obligado repentinamente a comprobar, las que había visto señaladas por los teóricos de la política. En aquella época no sabía nada del psicoanálisis, pero la observación de las muchedumbres dispuestas a la guerra me inspiró pensamientos que eran bastante afines a los de los psicoanalistas, como descubrí más tarde. Comprendí que no se podía edificar un mundo pacífico sobre los cimientos de los pueblos que gozaban combatiendo y matando. Creía comprender también qué clase de frustraciones, íntimas y externas, impulsaban a la gente a la violencia y a la crueldad. Me pareció que no podría establecerse ninguna reforma, si no se modificaban los sentimientos de los individuos. Los sentimientos de los individuos adultos son producidos por muchas causas: experiencias de la infancia; educación; lucha económica y éxito o frustración en sus relaciones personales. Los hombres, por regla general, tendrán sentimientos amables u hostiles en relación con sus semejantes, en la medida en que tengan la impresión de que sus vidas son dichosas o desdichadas. Naturalmente, esto no es cierto en todos los casos. Existen santos que pueden soportar la desgracia sin convertirse en amargados y hay hombres crueles a quienes ningún éxito ablanda. Pero la política descansa principalmente sobre la masa media de la humanidad; y esta masa media será cruel o bondadosa, de acuerdo con las circunstancias. Desde aquellos primeros días de agosto de 1914, siempre he estado firmemente convencido de que las únicas mejoras consistentes que pueden hacerse en los asuntos humanos son las que aumentan los sentimientos benévolos y disminuyen la ferocidad.”
…………………………………………………………………………………………
“El mundo, desde 1914, se ha desarrollado de manera muy diferente a como hubiera yo deseado que lo hiciese. El nacionalismo ha aumentado; el militarismo ha aumentado; la libertad ha disminuido. Extensas partes del mundo son menos civilizadas de lo que eran. La victoria en dos grandes guerras ha disminuido considerablemente las cosas valiosas por las que luchamos. Todos los pensamientos y los sentimientos están ensombrecidos por el miedo a una nueva guerra, peor que cualquiera de las anteriores. No puede verse ningún límite para las posibilidades de la destrucción científica. Pero, a pesar de estos motivos de aprensión, existen razones, aunque menos evidentes, para poder concebir una prudente esperanza. Sería ahora técnicamente posible unificar al mundo y abolir la guerra para siempre. También sería técnicamente posible abolir completamente la pobreza. Todo esto podría llevarse a cabo si los hombres deseasen más su propia felicidad que la miseria de sus enemigos. En el pasado había obstáculos físicos para el bienestar humano. Los únicos que existen ahora están en las almas de los hombres. El odio, la locura y las falsas creencias es lo único que nos separa del milenio. En tanto que persistan, estaremos amenazados por un desastre sin precedentes. Pero es posible que la misma magnitud del peligro puede espantar al mundo y obligarle a tener sentido común.”
Retratos de memoria y otros ensayos. 1956
Bertrand Russell
“La discordia es madre y reina de todas las cosas”.
Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος