Para Alberto, uno de los cuentos que papá nos contaba, cuando en alguna noche de viento se iba la luz y cenábamos en compañía de un velón de aceite.
Como ocurría siempre que la noche presagiaba tormenta, Eugenio se acostó temprano. Ya había puesto a buen recaudo a toda la camada porcina en sus urdillas, y arreglado la paja del macho tordo y de las dos mulas en los pesebres. Por eso, cuando aquel Lunes de Noviembre el viento que llegaba de “Los Morrones” comenzó con su agudo silbato a traquetear las hojas de la ventana de la cocinilla, él ya estaba en la cama junto a la Gertrudis, su mujer tiritando de frio y embutido en la muda nueva de la semana que la esposa le había preparado para la ocasión: camiseta de franela y calzoncillos de pata larga. No había trascurrido ni diez minutos desde que el hombre comenzase a entrar el calor, cuando de pronto sonaron dos golpes recios sobre la puerta de entrada a la casilla. Sorprendido y somnoliento como estaba, atribuyó aquel ruido al inicio de alguna pesadilla tempranera y acurrucándose junto a la Gertrudis intentó de nuevo conciliar el sueño. Poco duró la placidez que el abrazo femenino le brindaba, pues de nuevo el crujido seco del portón de entrada le hizo dar un bote en la cama y levantarse como si un resorte hecho de miedo y de sorpresa le hubiera arrojado fuera de las sabanas. A tientas, para no despertar a sus seis hijos, que en parejas dormían en tres catres se dirigió a la cocina. Las brasas del tronco de encina a medio consumir en su lento agonizar entre cenizas, daban a la estancia un tinte mortecino como si fuera a plagarse de monstruos o de fantasmas. Sin saber muy bien por qué, notó como un escalofrío recorría su espalda desde el cuello hasta los riñones. Dio un paso y descolgó del clavo de la chimenea la lámpara de carburo. Abrió la espita y cuando notó cómo la nariz se le inundaba con el olor dulzón del gas, rascó una cerilla sobre las gastadas baldosas rojas del suelo y la aplicó sobre la punta de la vareta de cobre. En ese instante una luz amarilla llenó los rincones de la cocinilla dibujando en cada uno de ellos una serie de sombras chinescas que se movían con él. Fuera no se escuchaba nada. El aullido del viento había cesado por momentos. Se acercó al portón intentando ver algo por la mirilla cuadrada. Pero la oscuridad era total.

¿Quién va?, preguntó con la voz más ruda que pudo extraer de sus pulmones.
El silencio devolvió la respuesta. Prendió un “Celta largo” y se sentó a fumar sin ganas junto a los rescoldos. Y se puso a cavilar.
Recordó que por la tarde había estado allí la pareja de la brigadilla haciendo la ronda. Y no dijeron que tuviesen sospecha de nada raro. El cabo Mauricio le había dado el parte de ruta para que lo firmara como hacía siempre. La casilla de la huerta del Camino del Rio era la última antes de llegar al Cuartel. Y los civiles siempre le avisaban si habían visto algo extraño en los contornos. Para que estuviera al acecho. Pero la verdad es que últimamente, desde que cazaron a aquellos dos maquis en la Sierra del Negrizal, la cosa estaba muy tranquila.
Dejó las cavilaciones y se metió despacio en la alcoba. No hizo mucho ruido para no despertar a la Gertrudis que ya roncaba con esa quietud mansa con la que duermen las almas buenas. Se subió en el posaero de pleita que usaba para descalzarse y alcanzó de lo alto de la viga la “Beretta” de dos cañones que usaba para las liebres. Volvió a la cocinilla y rebuscó en lo más alto del vasar. Después de mucho revolver, encontró lo que buscaba. Antes de colocarlos apretó con fuerza el cartón verde de sus cilindros. Después estuvo observando unos segundos las letras que llevaban en un lado. Y como no sabía leer no pudo enterarse de la marca de aquellos cartuchos. “Armería Diana. Éibar. 1963”.

Con una despaciosidad casi ritual, introdujo los cartuchos en la cañonera y cerró la escopeta de un golpe que resonó entre las paredes de la cocina con un chasquido seco. Después colocó el arma apoyada en una de las hojas de la puerta. Volvió a dar unos paseos por la cocina y al final bostezando se introdujo de nuevo en el catre.
Y sin saber muy bien por qué, le vinieron a la mente las historias que había escuchado tantas veces de niño de boca de su padre en noches de invierno: historias de fantasmas , que aún no podían o no querían dejar la tierra y se empeñaban en volver. En volver a la última morada que tuvieron en vida.
No había terminado de arrebujarse en el catre intentando arrancarse de la mente aquellos siniestros pensamientos, cuando nuevamente volvieron a escucharse los golpes en la puerta. Pero ahora, el retumbar del sonido seco iba acompañado de otros, como si alguien arañase la puerta a la vez que emitía unos vagos quejidos que en ocasiones rozaban el aullido. Completamente aterrorizado, con la sangre paralizada en las arterias, pálido y tembloroso y con el corazón ahogándole la garganta, abrió la hoja del ventanuco y apuntando a la oscuridad con el cañón de la escopeta volvió a otear las inmediaciones de la puerta sin hallar rastro de persona alguna. Nada. Otra vez oscuridad, soledad y silencio.
Entonces, y sosteniendo la escopeta en una mano, abrió una de las hojas del portón y salió a la intemperie avanzando unos pasos hacia el casetón donde se ubicaba uno de los perros que custodiaban la humilde casucha. Era el más fiero, un ejemplar de pastor caucasiano que le habían regalado años atrás siendo cachorro unos pastores trashumantes portugueses de la Sierra de la Estrelha. Un ejemplar de boca ancha y profunda, cuello musculoso y corto, de una extraordinaria fiereza, al que durante el día mantenían atado con cadenas por su tendencia demostrada a atacar a cualquier desconocido. Era el guardián perfecto con un gran instinto de protección a la familia. Por la noche sin embargo, vagaba suelto alrededor de la casilla con su robusto cuello protegido por una carlanca plagada de cuchillas de acero, capaz de enfrentarse a los lobos que en los inviernos de prologada nieve bajaban en busca de comida desde las cercanas sierras de Esparragués.
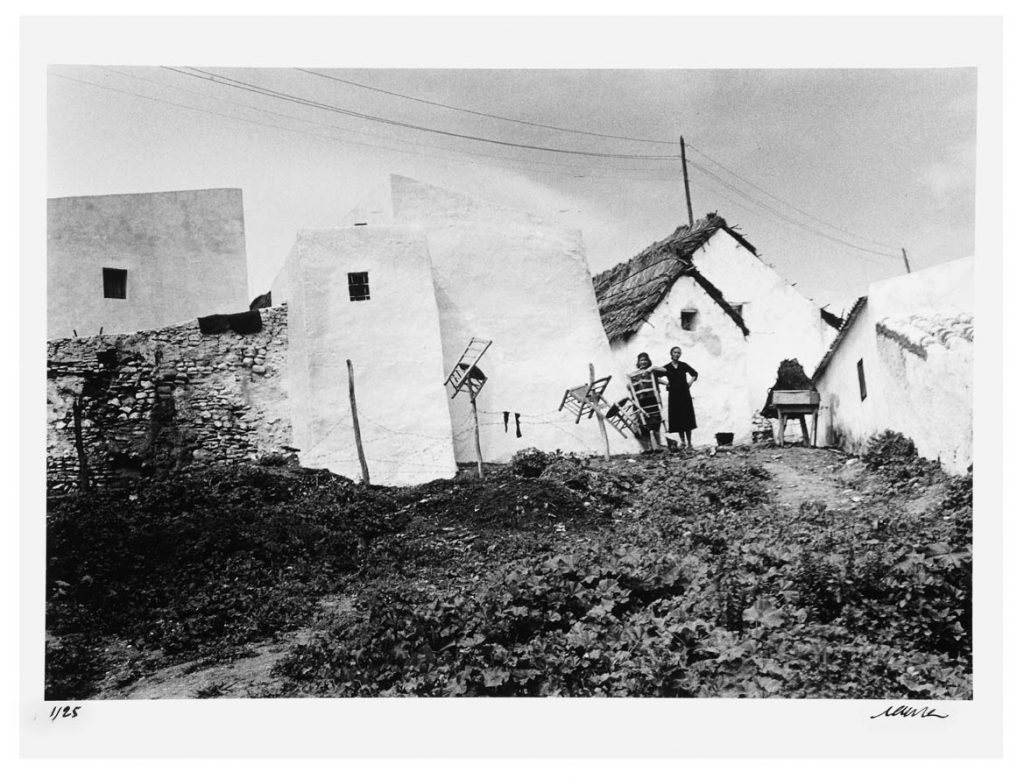
¡ Vamos. A por él, Titán!, aulló Eugenio azuzando al perro en la oscuridad.
De pronto el silencio se vio interrumpido por desesperados ladridos, y en un momento pareció como si se escuchasen chillidos, los arbustos se movían y enseguida otra vez el silencio. Eugenio contempló desde la puerta entreabierta el regreso del perro con una densa niebla tras él. En la penumbra vio como el can se recogía en su caseta y respiró tranquilo. Creyendo que aquella estrategia había alejado definitivamente al intruso, no reparó en que el animal que caminaba lentamente con la respiración agitada, traía el hocico lleno de sangre y de sus fauces sanguinolentas colgaba un jirón de tela blanca igualmente ensangrentado. Con esa tranquilidad volvió al lecho y se durmió profundamente.
El sol se entretenía en quebrar la cortina casi vegetal que resguardaba a la atmosfera, cuando Eugenio salió a lavarse al porchecillo de entrada a la casa. Vertió agua de la jofaina en la tina del lavadero y se mojó la cara y los cabellos frotando con fuerza. Miró el horizonte que se extendía ante sus ojos. La cadena de volcanes parecía mecerse entre la neblina mientras iba formándose uno de esos hermosos días de invierno en los que el sol y el frio se dan la mano durante unas horas. Y entonces vio al perro. Se había olvidado de él. Recordó no haberle visto ni oído desde la noche anterior cuando había regresado envuelto en aullidos antes del amanecer. Y al reparar en él, se percató de que el animal llevaba entre los dientes unos jirones de una tela blanca ensangrentada.
Eugenio comenzó entonces a temblar. El animal estaba en la puerta de la cocina mirándole. Escuchaba el siseo de sus uñas sobre el polvo de la entrada y se movía como si quisiese huir. Al fin volvió a detenerse ante la entrada y él vio como alzaba la cabeza y se ponía otra vez a ladrar. El ladrar se convirtió en aullido mientras el sol sobre la bóveda del cielo comenzaba a calentar con la tibieza de una caricia materna.

¡ Ven aquí! –dijo con un timbre de voz lleno de espanto- ¿De qué tienes miedo?.
“Titán” se aproximó a su dueño y levantó sus patas delanteras como si quisiera abrazarlo. Los sonidos que emitía su garganta eran cada vez más roncos y lastimeros, espaciados como en un intento de revelarle algo. Enseguida enmudeció y arrastrando los cuartos traseros fue a refugiarse al interior de su caseta.
Aun no repuesto de aquella impresión, vio cruzar la linde a su vecino, el huertano Jeremías. El hombre con rostro circunspecto y triste no traía buenas nuevas.
— Mal empieza el día, le soltó a bocajarro a modo de saludo. — No sé por qué lo dices.
— No has tenido tiempo de enterarte ¿verdad?.
— ¿Enterarme de qué?.
Jeremías tragó saliva y con un tono de cordialidad que pretendía suavizar la confesión, le entregó la mala nueva.
— Pues nada, que esta mañana han encontraó al hermano Ambrosio colgaó de una soga en una de las vigas del pajar del Cura.
— ¿El hermano Ambrosio? ¿El que estuvo de guardés en esta huerta antes que yo?. — El mismo que viste y calza, contestó Jeremías sin inmutarse.

Eugenio salió corriendo hacia la casa en busca de su mujer llamándola a grandes voces, voces que tenían más de gemido que de palabra hablada. Cuando la silueta femenina se dibujó en el contraluz de la puerta, él sólo pudo abrazarse a ella, contemplando horrorizado desde el suelo el cadáver de “Titán” con el pingajo de tela reseco ya de sangre y apretado entre las fauces. Trató de gritar algo, crispadas las manos sobre el cuerpo de la Gertrudis, pero solo fue capaz de prolongar interminablemente un gemido ronco mientras gruesas lágrimas surcaban su rostro cetrino y agrietado por tantos soles del verano.









Admirable, enhorabuena.