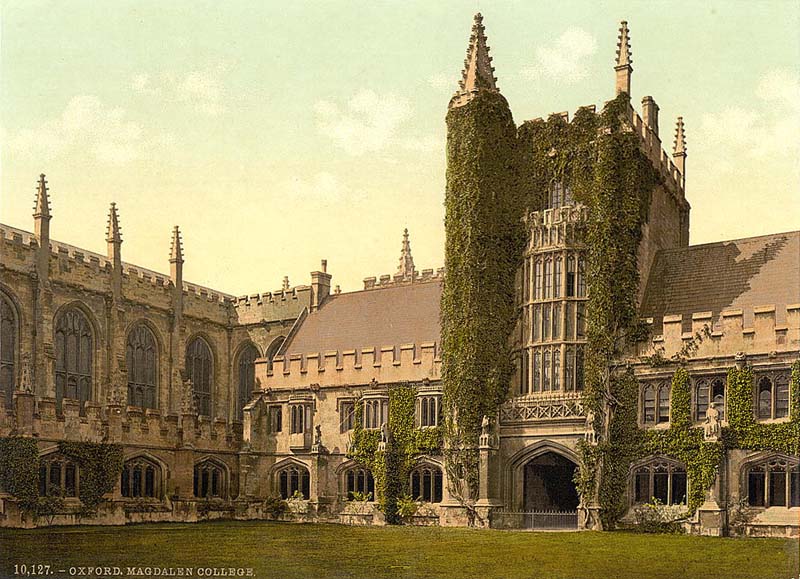Oscar Sánchez Vadillo
Traer al mundo un hijo es un acto no por habitual menos infestado de paradojas, y sin embargo hay que comprenderlo bien para no meter la pata hasta el fondo el resto de su (de él, ella, o ambos) vida. Cuando en la Teología se preguntaba el por qué Dios mismo había creado el mundo, la respuesta más rápida era que lo había hecho por Amor a sus criaturas. Mentes más suspicaces objetaron que no es posible un amor previo a la existencia de la criatura amada, pero su penetración no llegaba a tanto como para percatarse de que quizá no haya otra forma de amor que la que nace de la voluntad de amor. Lo decía La Rouchefoucauld y así lo intitulo también Truffaut: el amante es el enamorado primeramente del amor, que luego ya buscará su objeto. Después, está el imperativo biológico: el hijo suele ser hijo de la necesidad antes que de sus progenitores, que pronto se las ingeniarán para hacer de la necesidad virtud y quererle como si fuera suyo en primera instancia (1). Y, por último, tenemos el hecho tremebundo de que el crío no es un crío, sino un hombre en estado de ensayo, con todo lo amenazador y excitante de la expresión, como si los hijos fuesen el producto de un científico loco…

Son tres paradojas sólo para empezar. No vamos a meternos en eso que se oye de que “los niños no traen manual de instrucciones”, porque en realidad tales manuales los hay a cascoporro, viniendo a formar parte más del problema que de la solución. Pues lo cierto, señores, es que no existe ninguna solución, sino tan sólo aproximaciones más o menos voluntariosas -que no exitosas- a ella. El hijo (2) no es una entidad pasiva, y únicamente de una manera muy parcial podemos pretender dirigir sus propias interpretaciones de lo que ve, oye, toca, gusta y hasta huele. Al hijo no lo hemos hecho nosotros: “ello” ya venía preformado por una vasta herencia natural que incluye el azar, y al igual que nos encontramos con la relativa sorpresa de este cuerpo suyo, nos enfrentamos con lo relativamente imprevisible de esta alma suya, que no es más que la expresión viva de aquel en el plano del carácter como han sostenido no por casualidad los más sabios (3). Además, el hijo tiene por delante una larga y profunda infancia por vivir en la que los padres juegan un papel aunque fundamental, funcional y sectorial. Por todo lo dicho, el primer deber del padre debería ser esperar lo inesperado, como rimaba Hölderlin, asumiendo lo irreductiblemente paradójico de su situación, y el segundo poner entre paréntesis las normas imperantes y esforzarse en recordar la riqueza y ambigüedad de la propia infancia, para saber que no sabe como no supieron sus padres. Desarmado de esta forma, es cuando puede arrancar por fin su tarea, que es la que conforma su tercer deber.
Y este consiste, sobre todo, en aceptar sin vacilaciones que ese enano, ese puto moco nos va a desafiar afectiva e intelectualmente hasta la tumba, y que no hay lugar donde esconderse. Se podría decir que lo mismo nos sucede con la pareja de cada cual, pero la gran diferencia estriba no en que la relación filial no sea rompible en los juzgados, sino en que el niño siempre puede reprocharnos el haberlo concebido sin permiso, y a falta de replicas más complejas, no queda más que decir que “si tú no quisiste nacer, yo sí que quise que nacieses y basta”. Una aseveración como esta hay que sostenerla en alto toda una vida, y dar pruebas permanentes de ello. ¿Para qué sirven los hijos? (4) Pues no, desde luego, para dar trabajo a “Supernanny”, quita, quita. Tampoco para realizar nuestros sueños y esas cosas, tonterías supinas. Y mucho menos para tener a su vez otros hijos, que sería la respuesta de un evolucionista, que es un mecanicista mal disimulado (5) que encima quiere ser abuelo. Sirven para educar a los padres hasta que salen de casa (6), que es cuando deberían pasan a no servir para nada ni a nadie, ojalá, pues esta es la condición del hombre libre –hablamos idealmente, por supuesto. La paternidad, divino tesoro, se cifra en el regalo único del padre de que el tesoro es él, el hijo, lo que no puede más que empobrecerte si todo sale bien. Mientras, el retoño es una esponja que absorbe toda clase de estímulos muy trabajados de los que sólo podemos afirmar que quedará ligeramente humedecido. Quien vea en su vástago una inversión de cualquier tipo no será lo suficientemente listo como para precaverse de las decepciones. En cambio, quien vea a su descendencia como más alta ocasión de un hombre de hacer otro hombre (ni libros ni árboles ni hostias), que aspire hondo y se arremangue…

Hacer otro hombre… Los científicos locos como Frankenstein equivocaron el método. Esta técnica, por así decirlo, requiere una lentitud geológica, capacidad de improvisación y vigilia permanente. El niño comienza siendo un tontito total con un poderoso temperamento que necesita todo el tiempo del mundo y un millar de atenciones para crecer hasta ser peligrosamente inteligente8. Toda ciencia, en comparación, es pura prisa9. La prisa mata. Roma no se construyó en un día, pero tampoco se destruyó en un día: para cagarla es preciso también ser constantes. El destino del padre es inscribir en su lápida que, sin duda, el sol sigue brillando, porque hay alguien que puso él ahí a quien ilumina, con o sin horteras sunglasses. Alumbrar un hijo no es contribuir al progreso de la humanidad, sino sencillamente apostar por su regreso: el regreso de y a una humanidad a la que nos mostramos fieles por gratitud hacia lo vivido y piedad hacia el mundo. Esa gratitud y esa piedad -la pietas romana: ¡ay de quien no le hayan permitido sentirla!- no está al alcance de todos, almas encallecidas, a menos que hayan contemplado la continuidad de la tierra materializada en los rasgos de un hijo. Hecha esa experiencia, nuestra siguiente preocupación es que no nos la estropeen ni la Disney ni la Playstation, que bastante sembrado de banalidades está ya de por sí el planeta. Por lo demás, es que lo que cantaba Lou Reed cuando su mujer le pidió críos, a su edad (él, que siempre se había mantenido entre las dos aceras), y repuso esto: Babe, it´s the beggining of a great adventure…
(1) Esto, creemos, incluso en las sociedades económicamente básicas en que los niños venían a crear una necesidad a la vez que a suplirla. Y hablamos en pasado porque ya no se dan tales condiciones ni en el mundo pobre.
(2) ¡Que no nos da la gana poner arroba o hacer el Ibarretxe! En castellano normativo, se sobreentiende que nos referimos siempre a ambos sexos, aquí no se desea ofender a nadie pero tampoco hacerle la pelota sin ton ni son.
(3) Aristóteles, Spinoza… Todos aquellos, en fin, que no han sido envenenados por Descartes, sea en la teoría de las ideas innatas o sea en la de la tabula rasa, ambas presuponiendo la autonomía totalmente incomprensible (pero simple para el simple) del alma. Decimos “relativamente” porque, como es natural, lo singular de cada hombre se da dentro de un abanico limitado por sus antecedentes, aunque imposible de predecir en su concreción hasta hoy mismo, cuando ya es factible fabricar seres humanos a la carta, robándole tal privilegio a la naturaleza, que tendría sus propias razones. Son incalculables las consecuencias de manufacturar humanos como encarnaciones vivientes de códigos de valor estéticos de la sociedad receptora: este será el más potente de esos manuales de instrucciones que nunca faltan.
(4) Esta pregunta se hace Santiago Alba en su estupendo libro Leer con niños, a sabiendas de lo escandaloso de su formulación. Su respuesta es “para cuidarlos”, y es verdad, pero intentaremos ir más allá, que para algo lo hemos leído.
(5) Que es un tipo que se ha equivocado de ciencia. Cree que es biólogo y es un físico especialista. .
(6) Otra paradoja inevitable: el padre quiere y no quiere que salgan de casa, esto en el mejor de los casos, claro.
(7) La idea de que el padre de niño con discapacidad intelectual echa mano de mayores facultades de cariño no se sostiene mucho, a no ser que confundamos la compasión con la querencia, la cual debe aprender a lidiar con un igual.
(8) Eco en El nombre de la rosa: “-¿Qué es lo que no os gusta de la pureza?; -La prisa.” Algo así (de memorieta).

Día del padre
Ramón González Correales
Las fechas que siempre olvido o nunca recordé del todo enteras, con día mes y año, como veo que las recuerda tanta gente y las repite a menudo y yo no. 1921 quizá en abril y he olvidado la de la muerte, tendría que recordarlo porque fue gloriosa. Estaba muy mal y nunca había parecido ser un hombre valiente. Pero me llamó para que me acercara y me cantó una copla, incompleta, bajito, con la voz rota, como queriendo resumir el impulso de una vida y dejarme un recuerdo neto cuando ya le faltaba el aire y estaba al mismo borde del abismo.
La peluquería en verano cuando iba a esperarlo con ese olor a talco, a Floid, a jabón, a pelo muerto en el suelo y a serrín, a tabaco frio y a humanidad. La bicicleta y la hamaca roja donde leía el Quijote, los TBO y las novelillas de Marcial Lafuente Estefanía que me llevaba cuando tenía fiebre; las huchas que siempre hizo para que pudiera estudiar o para que no faltara de nada en casa; la cartera donde llevaba los instrumentos del oficio: los peines, las tijeras, el talco, la navaja de afeitar, la maquinilla de pelar. La escayola cuando se rompió una pierna y los ejercicios de respiración y la gimnasia que no dejó de hacer nunca. La montaña rusa donde a veces se montaba y el cariño que me tuvo siempre. Lo que lo echo de menos.
La decisión de tener hijos y de ser un buen padre cuando no se sabe del todo lo que significa eso. Desde luego no dañar y procurar alimento y tratar de aportar la seguridad que se ha echado de menos y que quizá no se tiene. La audacia ya irrevocable de sobrevivir en el mundo de una manera benigna y de poner a prueba todo lo que se cree saber para ver si realmente funciona. La piedra de toque. Lo que va en serio y siempre nos supera. El proyecto creativo verdadero que muy pronto deja de pertenecernos. El riesgo y los momentos memorables, y la fragilidad máxima de la comunicación. Y la mirada de ellos en la que no es seguro que, con el tiempo, nos reconozcamos del todo.

“Mi padre murió cerca de las 4 PM. en el dormitorio principal de su casa de Ossining, en Nueva York. El 18 de junio de 1982. Desde entonces he descubierto muchos métodos moderadamente exitosos de resucitarlo, de hacer que esté próximo y real. Llevo su reloj, releo sus libros, hablo con sus amigos. Leo sus cartas.
Él siempre me pidió que me deshiciera de ellas. «Guardar una carta es como intentar conservar un beso», decía. Yo era un hijo obediente, pero no le hice caso. Atesoré su correspondencia, y otras muchas personas hicieron lo propio. Y la razón de que estas cartas sean tan impactantes, la razón de que lo traigan a la memoria de una manera tan vívida, es que quien las escribió pensaba sinceramente que se desharían de ellas.
Mi padre era extremada, casi compulsivamente franco con sus hijos. Siempre supe cuando había bebido demasiada ginebra, cuando se avergonzaba de sí mismo, cuando cometía adulterio. Incluso el color de la barra de labios que usaba ella. A menudo oí más de lo que quería oír. Aun así muchas cosas que descubrí en sus cartas me impresionaron.”
(…) “Me sorprendió que a veces fuese capaz de la más fría hipocresía. Sabía que escribía relatos y que podía modificarlos a voluntad, pero siempre pensé que lo hacía por el bien del propio relato, y para aumentar el placer que le proporcionaba. Sigo pensando que así era en la mayor parte de los casos, pero también hay ejemplos en los que se le ve adulando a un escritor y luego despellejándolo en una carta dirigida a un colega de ambos.
Pero esas quejas, y las habituales lamentaciones del hijo de un alcohólico, no son el objeto de este libro. Estas cartas las escribió un hombre extraordinario, y lo extraordinario de mi padre no fueron su crueldad ni sus defectos, sino su alegría y su talento para transmitir dicha alegría a quienes le rodeaban.
El optimismo se identifica a menudo con el simplismo, con la incapacidad de ver el lado oscuro de las cosas o de reconocer sus tentaciones. No era el caso de mi padre. Después de que le trataran un tanto pomposamente en un artículo de portada de la revista Time titulado «Ovidio en Ossining», la novelista Josephine Herbst le escribió para decirle que la celebración de la vida que tanto cacareaba el artículo de Time no surgía de la nada, sino de un profundo pesimismo. Cuanto más sé de él, más creo que estaba en lo cierto.
En ese mismo artículo de Time, publicado el 27 de marzo de 1964, mi padre dijo: «Casi no conozco placer mayor que el de hilvanar una serie de acontecimientos dispares en un relato de ficción, de manera que se relacionen entre sí y confirmen la intuición de que la vida es, en sí misma, un proceso creativo, en el que una cosa se coloca intencionadamente detrás de la otra, en el que lo que se pierde en un encuentro se recupera en el siguiente, y de que poseemos cierta capacidad de dar sentido a lo que sucede». El intento de hacer de la vida una galaxia interconectada que tuviera sentido moral no se interrumpía cuando dejaba la máquina de escribir. Todo lo que veía y tocaba estaba vivo y tenía un significado, una carga positiva o negativa. A menudo jugábamos a escoger un desconocido por la calle e imaginar el resto de su vida, el empapelado plateado de su cuarto de baño, las magdalenas quemadas que le gustaba desayunar o su alergia mortal a la yema de huevo.
Cuando yo vivía todavía en casa, él me esperaba de noche en un sillón amarillo que había al lado de la chimenea en el comedor. Normalmente tenía un vaso de ginebra en la mesa y un cigarrillo en la mano. Quería hablar. A veces quería escuchar mis preocupaciones, otras prefería hablar de las suyas. Me decía que yo debía de desear tener un padre que no bebiera tanto, y yo siempre respondía que no. Supongo que eso me convierte en lo que Alcohólicos Anónimos “llamaría un «facilitador», alguien que favorece que el alcohólico pueda destruirse a sí mismo. Tal vez sea así, pero entonces pensaba, y lo sigo pensando, que a la gente a quien uno quiere hay que aceptarla tal como es. Las peores cualidades a menudo van unidas a las mejores.
Cuando terminábamos de hablar, recogíamos los cojines de los sillones y los sofás para que los perros no durmieran encima y nos íbamos a la cama. Sus posteriores problemas con el alcohol han teñido mis recuerdos sobre su manera de beber, y no hay duda de que nuestra relación tuvo sus altibajos. Le gustaba decir que solo recordaba haberse peleado una vez conmigo, pero su memoria era mucho más selectiva que la mía. A menudo he pensado en él con amargura, pero, pese a que no soy bebedor, el aroma de la ginebra y el tabaco siguen pareciéndome una combinación deliciosa.”
“El hombre a quien creía conocer” Benjamin Chever
Fragmentos del prólogo a “Cartas” de John Cheever