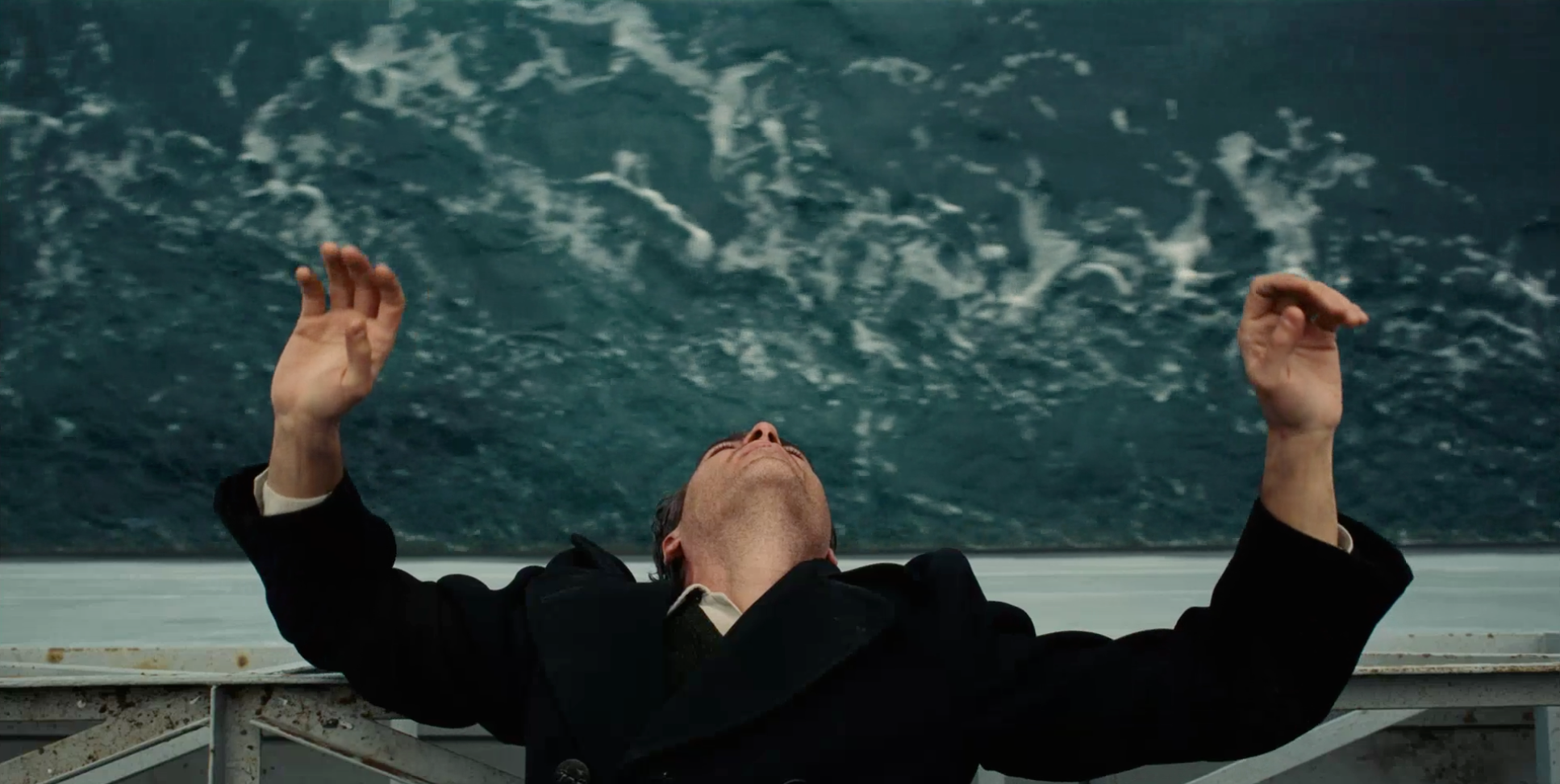Sólo la mitad de la acción es obra nuestra: el principio y el final, la causa y el efecto, pertenecen a los dioses.
“Los ojos del hermano eterno“, Stefan Zweig.
Tengo un problema con las nuevas series de televisión, y también con las más famosas de ellas. Son muchas, y muy buenas en la mayoría de los casos, pero aun así no paso casi nunca de los primeros capítulos. Sólo en Homeland, que es algo tendenciosa políticamente, fui capaz de terminar la primera temporada, pero ni un episodio más. Creo que el problema está en que todas plantean de partida una situación o conflicto demasiado difícil o interesante, y luego se demoran infinitamente en su resolución definitiva, que como tal parece no llegar nunca. Son como películas muy largas, con final incierto. Postulan una gran guerra y luego quieren que nos entretengamos en la observación de cada pequeña refriega, armándonos de paciencia con respecto al resultado total. La gente parece apreciar eso, y de ahí que sean capaces de devorar entrega tras entrega a toda velocidad con tal de llegar a respuestas, parciales o absolutas. ¿No sería mejor prometer menos, satisfacer más, intrigar menos, pero contentar más al espectador? Ese, me parece, es el caso de las dos únicas series que he visto enteras con gozo, una ya vieja, Roseanne, y otra recientemente clausurada, Las chicas Gilmore, que es de la que quiero hablar aquí.

Las chicas Gilmore tiene una cierta fama de ñoña que es injusta, sencillamente porque en ella no ocurre nada grave, porque está protagonizada por mujeres y porque se mueve en un clima de abundancia material. Cada episodio vale por sí mismo, se puede empezar en cualquier parte y aunque hay continuidad de incidentes, ninguno de ellos incita a los nervios a una resolución grandilocuente e inmediata. Se trata de una serie casi doméstica, como Roseanne, pero mucho menos triste y manufacturada con mucho más dinero. Nunca se estanca, por lo mismo que jamás ofrece grandes novedades. Intenta ser sencillamente amable, deliciosa, y lo consigue, si uno lo que desea es pasar un rato agradable y no necesariamente tenso. Toda ella se desarrolla en varios lugares simultáneamente, pero que tienen como centro de la acción un pueblecito idílico y ficticio de Connecticut, que se constituye en un pedacito de Paraíso. Allí, en Stars Hollow, se cumplen a la vez los dos ideales de la disputa ideológica norteamericana tradicional entre individualismo y comunitarismo. Por un lado, el pueblo está repleto de personajes singulares, fuertemente diferenciados, que tratan de hacer su vida a su manera, y por otro lado, todos ellos participan activamente de la vida de la comunidad, de sus ritos y liturgias compartidas. Presenciamos, a menudo, las asambleas de la localidad, en las que trata de despuntar un tirano bonachón y fracasado -fracasado como tal intento de dirigente grotesco únicamente-, Taylor. Es, en suma, una especie de “comunidad de la diferencia”, la síntesis perfecta del sueño vivencial americano más dulce y moderado. Los habitantes suelen enfrentar sus puntos de vista sobre el común, pero casi siempre en nombre del bien de todos, y, como solía decir Felipe González, sin excesiva “acritud”…

Lorelai Gilmore, la protagonista en este mundo coral, es una mujer que por ansias de independencia (la autonomía, virtud por antonomasia para Kant en lo personal y en lo filosófico…) ha descendido socialmente desde una colina de riqueza hasta un valle de clase media trabajadora, y tiene reputación de ser la actriz de televisión a la que mejor le sientan los pantalones vaqueros. Es excesivamente ingeniosa, no para nunca, pero a la vez es eficaz y práctica en todo lo que emprende. Gasta mucho en comida preparada, productos de belleza y películas alquiladas, y es inmensamente feliz junto a su aplicada hija y sus atípicos vecinos, no necesita de más ni quiere más. Es vulgar, y a la vez sofisticada: puede decir tacos o hacer dobles sentidos sexuales y a la vez perpetrar un chiste no impropio sobre el suicidio de Sylvia Plath. El resto de la población de Stars Hollow la ama aunque le resulte irritante, y en general este es el ambiente general del pueblo: todos se quieren aunque se resulten mutuamente irritantes. Ya digo que es una comunidad idílica, un trozo de Paraíso, pero terrenal: a nadie nos gustaría un Cielo en la Tierra donde sus miembros sean mansos querubines con una gran sonrisa tocando la lira. En este sentido, el universo de Stars Hollow tiene incluso sus detractores, como Jess, o sus egoístas compulsivos, como Paris, pero nunca sus excluidos. Es una sociedad abierta, y tanto las críticas de los extraños como las peculiaridades antisociales de los propios (o las peculiaridades prosociales de la familia coreana de Lane) son acogidas y comentadas saludablemente por todos. Cada personaje configura una iniciativa de acción propia, pero, como en la frase de Zweig, son los dioses de la comunidad los que deciden, y las cosas transcurren de modo que nadie quede irremisiblemente fuera.
Es, o fue, una serie fantástica, en mi opinión, que cumple perfectamente su papel de serie y no se hace pasar por algo “más grande que la vida”. Lo único que siempre me ha molestado un poco ha sido la musiquita de entrada y la que sirve de fondo, que también ha contribuido -esta vez con razón- a la fama de ñoña de la serie. Hace poco se rodaron cuatro capítulos especiales más a modo de desenlace y homenaje, y la verdad es que son algo peores que la serie regular, tratando como tratan de realzar los viejos tics con un remedo de nostalgia. Pero es que Las chicas Gilmore no necesita de ningún final sonado y espectacular, le basta con su prodigalidad interna, constante y de gran nivel. Recomiendo visitarla…