Llevo ya unas semanas rumiando el texto que van a leer, preguntándome acerca de su utilidad y conveniencia. Vaya por delante que encontrándome en el principio de la treintena y “disfrutando” más o menos de las condiciones de una vida autónoma (trabajo a tiempo completo, atención a los asuntos burocráticos y de economía personal, obligaciones domésticas, familiares aún no), he perdido ya en la vida los suficientes trenes como para tener desgraciadamente enterrados y en desuso muchos conocimientos que alguna vez adquirí y considerarme con poca o nula autoridad para hablar de prácticamente cualquier cosa. Si a eso le sumamos que tengo asumido ya que mi relación con la cultura parece condenada a producirse únicamente desde fuera y que pretendo huir en la medida de lo posible de cualquier afán de polémica (y eso es algo que ahora mismo te cae encima solo por el hecho de abrir la boca), nunca he acabado de tener claro darle luz verde a estas líneas. Pero al final, ante la cantidad de charlatanería que pulula por ahí, acaba uno pensando que bueno, por qué no.
Tengo bastante claro que tal y como funciona la comunicación a día de hoy es imposible establecer cualquier clase de canon cultural que pretenda ser, nunca mejor dicho, canónico. No solo eso, es incluso absurdo. La espectacular proliferación de canales que hacen posible sacar proyectos adelante ha creado tal exceso de oferta que ya ni siquiera los expertos en cada materia se ven en posesión de la última palabra sobre lo relevante, puesto que ellos mismos son conscientes de que incluso con plena dedicación a su disciplina son incapaces de prestar la debida atención a todo lo que sale a la luz en el tiempo del que disponen. Y quien se aventura a distinguir el grano de la paja con cierto grado de crítica puede verse rápidamente cercado por hordas que con distinto grado de ofensa le hagan ver lo terriblemente equivocado que está.
La muerte del canon es algo muy positivo, en tanto que permite que cada uno establezca el suyo propio basándose en sus intereses, sus preocupaciones, la búsqueda de aquello que le apele más directamente; pero también ha provocado que hayan desaparecido los acontecimientos comunitarios, hitos culturales que casi todo el mundo ha experimentado de un modo u otro y puedan considerarse como patrimonio compartido. Ni siquiera los hitos pretéritos que han aguantado siglos formando parte de su canon correspondiente tienen asegurada su supervivencia de cara al futuro, puesto que cualquiera puede ser hoy objeto de revisionismo, crítica descontextualizada o, en el peor de los casos, cancelación.
Todo esto ha provocado que la relación de cada uno con la cultura sea hoy muy individual, lo que deja a los creadores, por así decir, desprotegidos. Desprotegidos porque el fin de cualquier buena obra que se precie de serlo debería ser conseguir que con ella se identifique cuanta más gente mejor. Pero eso es algo que con el nivel de divergencia social actual es imposible de lograr. Y creo que especialmente afectada se ve la que dentro de las artes literarias busca la universalidad por encima de todas, la poesía.
Paradójicamente, esa universalidad de contenido nunca ha logrado que la poesía deje de ser minoritaria. Al fin y al cabo opera desde lo íntimo. Son muchos los que afirman que les encanta, pero muy pocos los que le son lectores fieles. De hecho, ante el volumen ingente de títulos que se publican y de nuevas editoriales que no dejan de surgir, da la sensación de que hay muchísima más gente escribiendo poesía que leyéndola. Y eso aumenta la incertidumbre de quienes pretendemos estar al tanto al menos de los lanzamientos importantes. Y por importante no puede entenderse lo que sale premiado de los concursos (en España hay miles. Casi no hay ayuntamiento que no cuente con el suyo propio y a la fuerza gran parte de lo que se premia es malo o está sujeto al criterio de jurados que no solo piensan en la calidad de la obra en sí sino en su posterior buen funcionamiento en el mercado), sino lo que acabe acaparando la conversación entre los lectores, que en su mayoría (y me permito incluirme) somos los propios poetas.
Aquí es donde chocamos con la falta de un canon. Y también donde existen abismales diferencias generacionales. Hay una serie de vacas sagradas que se ganaron esa condición de imprescindibles hace tiempo y siguen publicando nuevas obras de forma regular. Hablo, por ejemplo y siempre sin salir de España, de los recientemente fallecidos Caballero Bonald, Antonio Martínez Sarrión, Joan Margarit. Pero también de personas en activo como Olvido García Valdés, Clara Janés, Chantal Maillard, Juan Antonio González-Iglesias o Luis Muñoz. En todos ellos, cuya producción lógicamente se ha ido transformando con el paso de los años, sigue latente un cierto grado de abstracción que aleja su poesía de la inmediatez y la vuelve resistente al tiempo, permaneciendo abierta a múltiples lecturas y no siempre apegada a su contexto.

Viene después otra generación (en sentido amplio) más multidisciplinar donde caben desde la quinta de Andrés Neuman o Mariano Peyrou hasta la de Ben Clark o Elena Medel. Estos son, a mi entender, los que empiezan a cambiar la perspectiva hacia una poesía más terrenal, más fácilmente descifrable, que deja de pretender ser un medio para tensar el lenguaje en busca de un ideal universal para mostrar de forma más clara su relación con la problemática del día a día.
Y la última hornada, los “poetas jóvenes” (si atendemos a la mayoría de certámenes, todos los que tenemos menos de 35 años), enredados en la maraña del futuro poco alentador mientras buscamos un hueco para nuestras flacuchas obras en las atestadas estanterías de las librerías, entre las antologías de poetas antiguos descubiertos ahora gracias a la expansión (y muerte) del canon, los reeditados, y los famosos subidos al carro gracias a la última operación de marketing de la empresa x o y. En estas condiciones, donde la promoción editorial es más bien exigua y no basta, hacerse un nombre pasa necesariamente por mantener una presencia activa y un discurso atractivo en redes, lo que con suerte redunda en ser invitado a lecturas y festivales o a colaborar en periódicos como articulista, que es lo que más proyección acaba generando. ¿Y la poesía? Es cristalina, transparente, directa, muchas veces sencilla, profundamente personal pero también dirigida al lector en tanto que abundan (lógico) los temas más candentes: desencanto generacional, cuidados, ecología, feminismo, género, la herencia recibida.
Son perfectamente distinguibles las voces de Carlos Catena (que en Los días hábiles se enfrenta a la asfixia de la jornada laboral), de Juan Gallego Benot (explorando una nueva mística en Oración en el huerto), de Ana Castro (que desde El cuadro del dolor pretende hacer visible la difícil cotidianeidad de quien sufre dolor crónico), de María Sánchez (que ha logrado en Cuaderno de campo el que quizá sea el ejemplo más representativo de la corriente actual que ahonda en nuestras raíces provenientes del mundo rural, y ha supuesto un enorme éxito de ventas para los estándares de la poesía), de Ángelo Nestore (que tras publicar libros como Actos impuros o Hágase mi voluntad salta la barrera del papel con su incursión en la performance). He citado estos nombres porque son los que tengo más a mano, puesto que he leído sus libros recientemente o tenido un contacto tangencial (recordemos, soy un externo) con algunos de ellos.

Podría añadir a la lista a Rodrigo García Marina (Edad), a Elisabeth Duval (Excepción), a Dimas Prychyslyy (Molly House). Y podría buscar muchos más en el catálogo de las numerosas editoriales de viejo y nuevo cuño entregadas a la causa, pero no conseguiría con ello ni completar la punta del iceberg. Inevitablemente, hay muchas buenas obras que jamás llegaré a leer o de cuyos autores ni siquiera llegue a tener noticia de su existencia. También, no nos engañemos, hay toneladas de basura.
Reconozco que me preocupa más el futuro artístico de esta última generación no solo porque pertenezca a ella (aunque esté ya muy en la casilla de salida), sino porque trato de aventurar quiénes conseguirán hacer crecer su obra manteniéndose relevantes, desde la perspectiva de quien en algún momento persiguió sin éxito alcanzar esa misma relevancia y sabe que ya no la va a conseguir (mucho menos cuando no me dedico profesionalmente a lo literario o cultural en general). Me pregunto también si ellos mismos la buscan, o si les da igual.
Y es que encuentro un gran punto de disrupción entre lo que crecí buscando en el arte en general y la poesía en particular, y lo que escriben quienes impulsan ahora mismo la nave. Mi formación cultural se basó en el canon, aunque fuera ya el que empezaba a alcanzar una nueva proporción con la llegada de Internet. De este modo he sentido siempre mayor admiración por las obras trascendentes, universales, a las que uno pueda acercarse en cualquier tiempo y reconocerse en su vigencia. Me he visto especialmente inclinado hacia la música precisamente por ser el arte más despegado de la emoción traducible, por ser el que con mayor precisión se acerca a la belleza por la belleza misma. Era de esperar, por tanto, que acabase también por decantarme por la poesía, y que intentase replicar, especialmente en los primeros pasos, las impresiones más abstractas de Borges, de Juan Ramón Jiménez, de Roberto Juarroz, de Juan Carlos Mestre, de Emily Dickinson o Alejandra Pizarnik. Fue al confrontar esos primeros poemas con los de otros aspirantes a escritores cuando me di cuenta de que no interesaban. Los derroteros iban por otro lado.

Y sigo constatándolo con casi todos los nuevos libros que llegan a mis manos, donde encuentro una poesía a veces demasiado honesta. Cada cual habla de lo que sabe, de lo que le es cercano, de lo que preocupa en la conversación social. Lo humano y lo divino han pasado a un segundo plano y solo aflora cuando una rara clase de talento como la de Ismael Ramos (autor de Fuegos y Lixeiro; léanlo, por favor) hace volar el poema por encima de su propio contenido alcanzando una dimensión casi mágica. Nadie parece perseguir el ideal caduco del autor como alguien que consiga llevar todo más allá, por mucho que se le siga teniendo respeto a numerosos referentes. Tengo la sensación de que ahora mismo se percibe la poesía más como un modo de resistencia frente a una realidad que, por un lado permite como nunca que todos podamos hacernos un huequecito (por irrelevante que sea), pero también impide tercamente expresarse en términos que pretendan colocarse por encima de esa misma realidad.
Supongo que nadie escapa de pensar que su visión no encaja, pero lo cierto es que unos consiguen encajarla mejor que otros. No obstante, seguiré manteniéndome como inconsistente lector de poesía todo lo cerca que pueda.
N.E. Los hipervículos de los poetas se han referenciados a poemas suyos







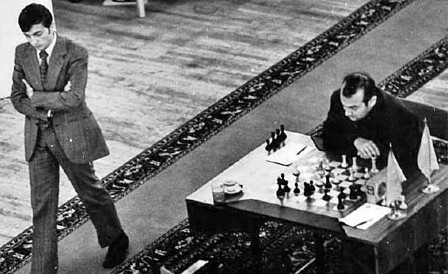
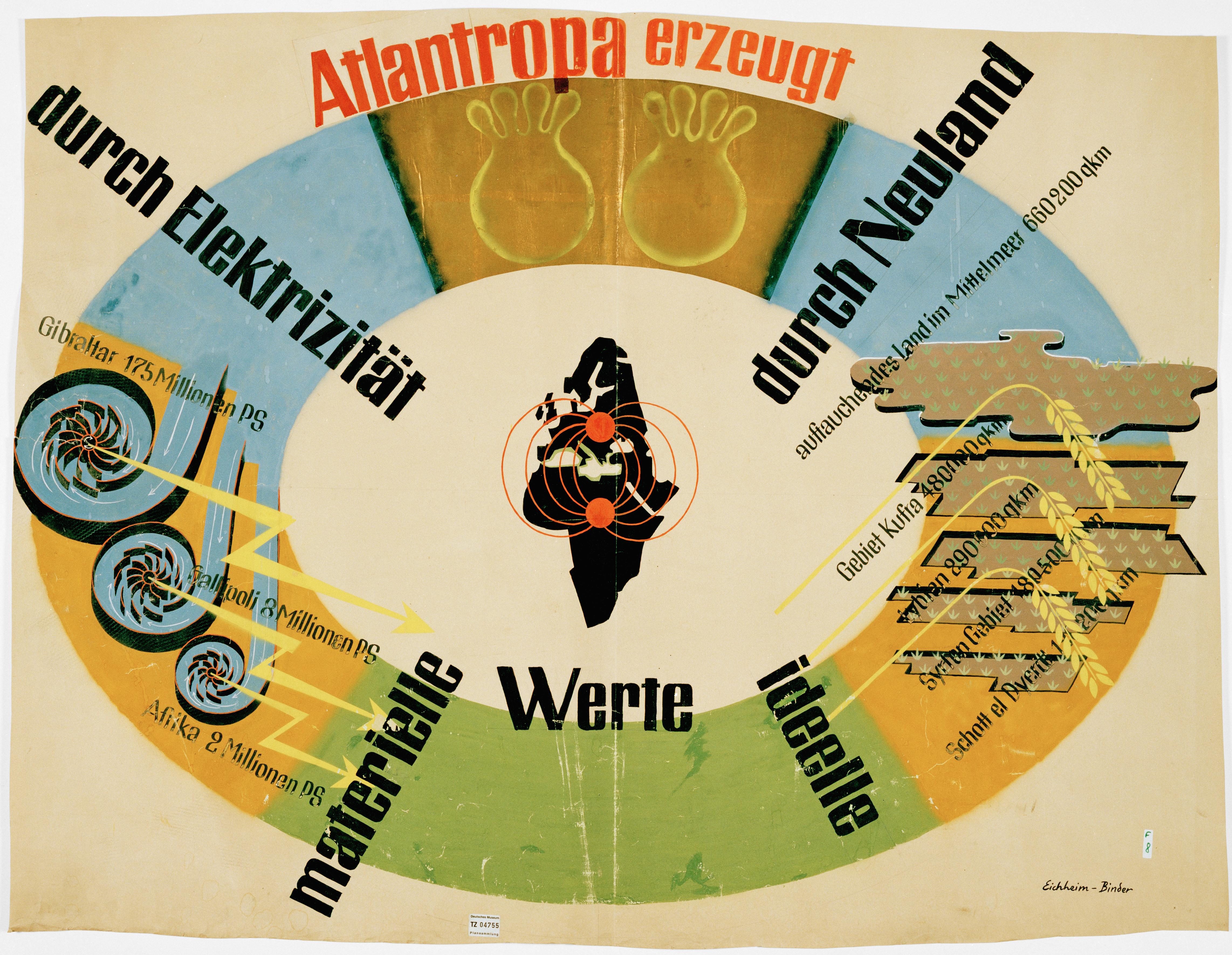
Que no te importe si tu previa adhesión al canon encaja o no en la actualidad. Como decía Borges, “yo soy absolutamente moderno: leo a Homero…”
Siempre es conveniente leer textos como el tuyo y asomarse a cada uno de los autores que no conocemos…Por si los podemos incorporar a nuestro propio Olimpo -pertenezcan o no al canon-. No dejes nunca de escribir
“Esta es la maldición de los escritores: necesitar tanto los halagos, y desanimarse tanto por las críticas o la indiferencia. La única actitud inteligente es recordar que escribir es, después de todo, lo que hago mejor; que cualquier otro trabajo me parecería desperdiciar la vida; que escribir me produce, entre unas cosas y otras, un placer infinito; que le saco unas cien libras al año; y que a algunos les gusta lo que escribo.”
Woolf, Diario íntimo.