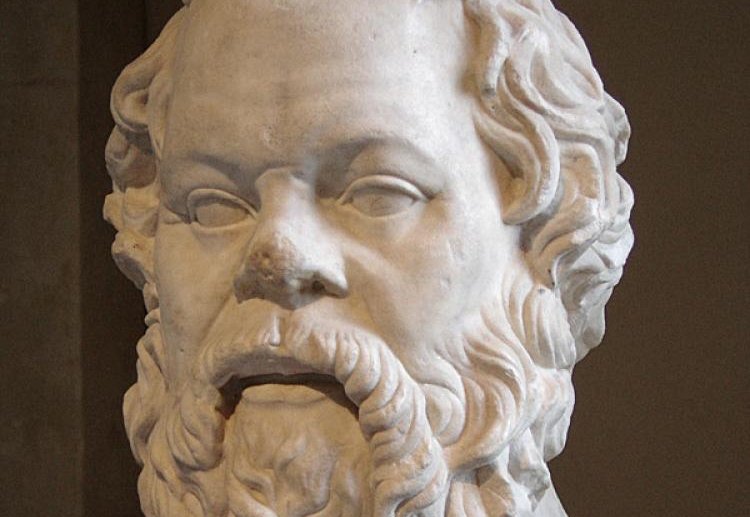Eleanor Morand había llegado hacía dos meses a Manhattan desde un pequeño punto en el mapa de Idaho. Sus ondas a lo Veronica Lake y esos cigarros que sujetaba constantemente entre los dedos, tan finos y de uñas brillantes, habían sido demasiado para el pueblecito de Murmor. Desde muy pequeña supo que quería ser actriz, que quería ser todas esas mujeres que veía en el cine con su hermana mayor. Nunca se perdían un estreno. Su vieja tía Dottie era la taquillera y una mujer de horizontes amplios. Tenéis que aprender de la vida antes que ella os enseñe a vosotras, decía. Y el cine era la mejor manera de hacerlo, una forma rápida de saber muchas de las cosas que nunca pasan entre montañas.
Jack Delaunay era el mejor agente de actores de Nueva York. Aunque no demasiado alto, llevaba los trajes como si los hubiesen cosido directamente sobre su cuerpo, ajustados a sus movimientos, a sus gestos, a su andar ágil. Ni una sola arruga. Nunca. Desde su cintura estrecha parecía controlar los 360 grados de su vida y la de quienes trabajaban con él. Estaba siempre rodeado de mujeres, todas aspirantes a actrices de Broadway en busca de una oportunidad. Ahí residía su punto débil. Amaba a las mujeres, pero no tenía claro que ellas le amasen a él o más bien adorasen el brillo de su nombre en el letrero de la oficina que ocupaba casi toda la última planta del Flatiron, la desafiante aguja de cemento situada en la esquina de la Quinta con la 23. Por eso, cuando vio a Eleanor, tan distinta de las coristas que le rodeaban siempre, directa y de gestos tan rotundos, tan seguros, en una fiesta de la casa del amigo de un amigo, decidió que le encantaría tener más tiempo para dedicarse a estudiar el origen de cada peca en su preciosa cara. Pero sólo le merecería la pena si ella decidía acercarse a él sin conocer su ocupación real.
A Eleanor le gustó aquel tipo tan elegante que había cruzado la sala en su dirección y le tendía ahora la mano. En realidad le gustaron sus dedos tan largos, dedos suaves, dedos de uñas limpias, dedos que, pensó, no le importaría sentir sobre su cintura. Estaba cansada de chicos con el cuello rojo, torpes con las manos y brutos con las palabras, y Jack, recién llegada a esa ciudad enorme, llena de teatros y de oportunidades, le pareció el más grande de los letreros luminosos de Times Square. No podía apartar la mirada de su sonrisa.
Le contó casi al instante que quería ser actriz, pero no una corista, sino la principal en una gran obra, y que ya se había matriculado en una escuela de dicción y en otra de canto. Buscaba una oportunidad para pisar las tablas de forma inmediata. Jack se metió de lleno en su nuevo papel y no dijo nada de su trabajo. Quería saber hacia dónde le conduciría aquella sonrisa levemente maliciosa -cuánto le recordaba a Lauren Bacall– que no sabía nada aún de su vida.
Esa noche, ella decidió que no iría a su apartamento, aunque le hubiera encantado echar un vistazo a la vida que había detrás del hombre tan educado que tenía delante.
Quedaron para desayunar al día siguiente, y también para el almuerzo. Se sucedieron otras comidas y algunos desayunos en la diminuta buhardilla de Eleanor, después de noches de largas conversaciones sobre la piel. Jack procuraba no llevarla a lugares conocidos, no quería encuentros incómodos. Tampoco sabía si querría contarle quién era algún día. Sólo aspiraba a estirar aquella deliciosa sensación de ser deseado sin tener que entregar nada a cambio.
Hasta que Vera, una starlette de segunda fila que ya había pasado por la cama de Jack hacía unos meses, se lo contó todo a Eleanor, después de verles haciéndose arrumacos en una cafetería oscura del Village. No podía creérselo. No entendía por qué le había ocultado esa información tan importante para ella. La había estado engañando durante semanas. Jack sabía que ella buscaba su oportunidad y había sido lo suficiente taimado para dejarla ilusionarse y recomendarle escuelas y agentes, cuando él era el mejor.
Recordó las palabras de su tía Dottie y se dio cuenta de que, en verdad, ya había vivido esa sensación antes junto a alguna de sus heroínas de cuello largo. Y decidió hacer un buen papel. El mejor de su vida. Improvisó un plan rápido para mostrar a aquel maldito mentiroso su capacidad y, de paso, decirle que lo sabía todo.
Trató de disimular frente a él durante la cena y fingió un dolor de cabeza para irse pronto a casa y ensayar una buena escena para él. Que tuviera que contratarla, aunque le doliese el estómago después de haber descubierto que no le había contado la verdad. Allí estaba la oportunidad que esperaba.
Sabía que él desayunaba en su oficina cada mañana. Le gustaba empezar el día en su espacio, mucho antes de que llegase la secretaria, como le había contado tantas veces. Para Eleanor no fue nada complicado encontrar su oficina. Todo el mundo sabía dónde estaba el despacho de Jack Delaunay. Todos menos ella. Había sido una estúpida. Así que subió hasta la planta número 20 de aquel edificio imponente y le bastó encontrar el letrero más grande, con las letras más brillantes y ampulosas, para saber dónde dirigirse. Con el estómago encogido, abrió una puerta que escondía detrás el mismo cielo de Nueva York. Jack estaba mirando hacia fuera, más allá de los cristales, ensimismado, y ella no esperó para comenzar a silabear despacio, como lo habría hecho la mismísima Bacall, aquellas frases que ya se sabía de memoria de ‘ Tener o no tener’.
“Conmigo no tienes que fingir. No tienes que decir nada. Si me necesitas, silba. Sabes silbar, ¿no? Sólo tienes que juntar los labios y soplar. Y yo acudiré a tu llamada”.
Por alguna razón, Jack no se sorprendió al escuchar aquella frase detrás de él. Tenía que ocurrir.
Giró sobre sus zapatos impolutos y, sin mirarla, se preparó el café. Mientras observaba cómo la cuchara rompía la espuma de la leche dentro de la taza, percibía también con nitidez cómo las preguntas de Eleanor se iban estrellando contra su indiferencia. Apuró el último trago amargo y encendió un cigarro antes de coger su gabardina. Salió por delante de la que ya consideraba puro pasado, sin ni siquiera mirarla. No sabía aún que había comenzado a llover fuera. Tampoco que Eleanor se había tapado la cara con las manos para evitar que oyese su llanto.
Al fin y al cabo sólo era otra corista más.