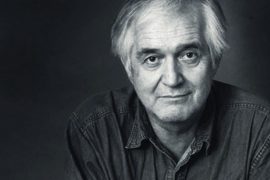“Yo denuncio a la gente
Que ignora la otra mitad […]”
Federico García Lorca. Poeta en Nueva York (1929-1930)
Estoy en una ciudad salvaje, camaleónica, carnal, con heridas abiertas. A todos los niveles, extra. Los cuerpos, las cosas, las estructuras que en ella habitan tienen vida propia. Hay chepas doloridas y brazos tonificados, pieles de todos los colores, pezones que no se esconden y estómagos rebosando cinturones de talla XXXL. La basura adquiere una materialidad que no se puede ignorar – el peso de un capitalismo que arrasa con todo -, y los edificios: viejos, nuevos, grandes o pequeños, son inabarcables.
En apenas una semana desde que llegué a Nueva York, he tenido dos momentos de sobredosis: el primero de éxtasis, paseando por Madison Avenue y sintiéndome como en casa. Su energía y vitalidad la hacen cercana a propios y extraños. Es fácil moverse, de norte a sur de este a oeste, coordenadas que por lo general te llevan a tu destino. Visité por primera vez esta ciudad a los 17 años. Mis padres aceptaron mi temeridad de ir aprender inglés a una de las ciudades más caras y peligrosas del mundo, a pesar de la crisis económica que en ese momento azotaba a tantas familias como la mía. En concreto, a un pueblo a unos 40 minutos en tren, Tarrytown. Uno de los pocos recuerdos que tengo son las vallas alrededor de la zona 0, con pequeños altares en conmemoración de los que murieron con uniforme: bomberos y policías, y que ahora es un parque con dos grandes fosos donde un día estuvieron los cimientos de las torres. De alguna manera ese viaje me cambió, me hizo evidente que el mundo estaba ahí para descubrirlo. Me reconocí en ese crisol de identidades en mi primera incursión fuera de Europa. Esos sentimientos, ahora ya recuerdos, me han hecho volver doce años más tarde con la intención de sumergirme todo lo posible en una realidad muy ajena a la mía.
Mi segunda sobredosis, esta vez depresiva, fue en una sala en la bienal Whitney en el que el artista Adam Pendleton exhibía un video retrato de Ruby Sales, teóloga y activista. Ruby dejó de hablar durante siete meses después de que un compañero de luchas (blanco) usara su cuerpo como escudo de una bala que iba dirigida a ella. El desasosiego se me había ido acumulando poco a poco durante la semana. En los blogs para mujeres que viajan solas te recomiendan no hacer contacto visual con home-less (personas sin hogar), drogadictos, etc. En general, cualquier persona con potencial de convertirte en su diana. Ese mirar, sin mirar, al que tan poco estoy acostumbrada, no borra la crueldad latente de esta ciudad, de este país, que está a vista de todas. Son los latinos de primera o segunda generación, que tantas horas de trabajo precario tienen por delante para algún día poder disfrutar de una ciudad que por el momento solo les explota. Los hombres que vagan por metros y calles con la mirada perdida – mucha gente evita coger el metro a toda costa-. Los cuerpos de personas que envejecen, inyectándose bótox o deambulando agotados por calles que ya no están hechas para ellos (pocas paradas de metro tienen escaleras automáticas o ascensor). Se lee en Tinder “No me juzgues si me como 13 tacos en nuestra primera cita”. Son las niñeras que pasean con niños de otras razas. Los supermercados donde absolutamente todo está cubierto en plástico, y los congeladores ocupan la mitad del espacio. Son los trabajadores que comen en el coche, esperando. Los clubes de corazones rotos que se anuncian cual alquileres en las farolas. Son los muertos (sobre todo negros y latinos) que se han ido en silencio después de una pandemia en un país con un sistema sanitario que mata al más pobre, y entierra los cuerpos que nadie reclama en una isla- cementerio entre El Bronx y Long Island, como retrata la artista Coco Fusco en otro video de la bienal. This is America. Había mucho que procesar así que dejé correr las lágrimas en esa habitación oscura, al lado de mi compañera de banco, joven, negra, que también lloraba, seguramente aún revuelta por la última matanza de los suyos. Nos dejamos consolar por la voz apaciguadora de Ruby.
El futuro de esta ciudad es agua y fuego. Dos caras opuestas que muestran contradicciones que me acompañan a diario. Estar comiéndome una ensalada de quince dólares en Bryant Park, junto a una chica con un bolso de Christian Dior, las dos acompañadas de las vecinas más populares de la ciudad: las ratas, que deambulan con total tranquilidad. Ser usuaria de Airbnb en un barrio gentrificado. Sonreír cuando me gritan por la calle “Young queen”, porque es de día, y, en cualquier caso, es mejor no molestar. El personaje que más risas levanta de Hamilton es el rey George III, que hace de bufón. En el reino de la meritocracia que dice ser este país, sin embargo, hay una jerarquía invisible pero muy real. Abajo las ratas, sin duda. Quizás de forma premonitoria, el libro de ciencia ficción “New York 2140”, llama “ratas de agua” a los más pobres, futuros habitantes de una ciudad inundada. Y, en la cima, los perros, los seres mejor cuidados de la ciudad.
Como en toda ciudad, hay un elemento de agrupación, de energía acumulada, tanta gente, con sus historias, su cultura, su lengua, sus idiosincrasias. Mi primera vez en la ciudad, entra la adolescencia y la adultez, había sido una sacudida de todo lo que había por delante. Ahora en mi veintena, después de haber vivido en varios países y pasado por diferentes experiencias vitales, voy con otra mirada. Quizás tengo una visión a la española, ya que comparto con Elvira Lindo muchas de sus apreciaciones en Lugares que no quiero compartir con nadie. Pero en este viaje quiero conocer y experimentar todo lo que pueda. Dejarme llevar. Después de mi estancia en Harlem, sigo el consejo de una amiga de alojarme fuera de Manhattan, en concreto en Brooklyn, ver la realidad de la ciudad más allá de lo que aparece en las películas. Después de acudir a una clase de yoga en una granja urbana en el Navy Yard, una zona industrial donde me cuenta mi casero que se manufacturaron muchísimos productos de primera necesidad durante la pandemia, vuelvo paseando por la Avenida Flushing. Me encuentro inmersa en una comunidad ortodoxa, donde las niñas saltan a la comba y las adolescentes usan motorola de principios de siglo, donde los balcones se vallan por el miedo a ataques antisemitas, donde hay tiendas que venden ropa “impecable” y centros de “rehabilitación familiar”. Entiendo que hay muchas versiones de Nueva York, y que todas son igual de reales. La del placer y la del dolor. Las tiendas, bares, calles, fiestas, museos, y restaurantes más extraordinarios, que hipnotizan a millones de visitantes y habitantes como lo hacían las catedrales con los feligreses en el pasado. También la suciedad, la miseria, la inseguridad, los fanáticos y las drogas.
A pesar de esta dureza, me sorprende la amabilidad de la gente: el señor con rastas y delgadito que baja mi maleta al metro (soy más fuerte de lo que parece, me dice), los sweethearts que escucho varias veces al día, los camareros y cocineras, extraños en la calle, mis caseros. El talento supura por cada esquina, de las bailarinas que se mueven inagotables en una academia de salsa, de las escritoras boricuas noveles, del guardia del Museo de Arte Moderno que canta susurrando con una voz tan espectacular que apetece quedarse ahí sentada, e ignorar los Picasso, y Van Gogh para dedicarle toda tu atención. Me acuerdo del libro Éramos unos niños, que tan bien refleja esta jungla que te lleva del infierno al cielo y de vuelta en cuestión de dos calles, o dos años. También del esnobismo de Un día cualquiera en Nueva York. Y de que cerca de mi primer Airbnb vivió Lorca. Que, por cada calle, se han gestado mil historias en mil formatos. La ciudad vive de rentas de las vidas de los que han triunfado.
Me conmueve la sensación de comunidad, de las vecinas que se arrejuntan en los portales a hablar en inglés o español de los eventos de la semana. De las barbacoas – señoras fiestas – en los parques públicos en un día de ola de calor en pleno mayo. De la música al atardecer en el muelle 35, con gente que baila junto a las neveras que contienen bebidas baratas. De los tacones y faldas que hombres llevan ya sea en el distrito de Meatpacking o en la parada de Marcy Av.
Entiendo que a muchos les espante esta ciudad. Por primera vez en mi vida me entero de un tiroteo porque me lo cuentan, sin verlo en las noticias. Hay muchas armas, me dice mi casero, y yo le escucho, intentando oír sin oír, como si el que maten a tiros en la tienda de la esquina o en el metro que cojo todos los días no fuera conmigo. Yo, una urbanita confesa, también me espanto, pero no puedo dejar de sentir esa energía. Me atrae el ethos americano, el mantra del todo es posible. Dice una señora en una exposición del fotógrafo Ethan James Green “I think anyone that doesn’t love New York has missed the whole deal”. Pero ahora, buscando respuesta a preguntas importantes en mi vida como dónde quiero vivir, me doy cuenta de que hay un precio que pagar por vivir aquí. Cuando no hay red a la que caer, abajo está el vacío más absoluto, y en la cima queda un brillo que a menudo solo ves reflejado en el agua que te llega hasta el cuello. Queda work, work, work – que no es poco viniendo de un país en el que el mercado laboral es deprimente- soñar, o drogarse.
El sonido del plástico de un solo uso que golpea los cubos de basura es parte de mi banda sonora. Basura que según me dicen en una conferencia sobre sostenibilidad, a menudo se envía directo en barcos hacia países en África o Asia. De Nueva York pa’l mundo. Basura que durante años se acumula en vertederos en sitios como Staten Island, cerca de los escombros de las torres y los restos humanos que son ya polvo. Pero todo se transforma, dice Jorge Drexler, y el vertedero se hará parque gracias a las protestas vecinales.
Quizás es parte de viajar sin compañía, que muchas veces solo queda mirar y escuchar. What does it mean to live a good life? Nos pregunta Ruby en su video. Siempre he criticado el amor por el dinero de esta sociedad, pero ahora entiendo que está directamente relacionado con el afán de supervivencia. Al salir de una fiesta, me presentan a dos chavales que se siguen metiendo de todo cuando ya es de día. Me fijo en uno de ellos. Me dice que tiene 21 años, pero no estoy segura. Se le sale la bondad por su cara linda, morena con ojos rasgados. Madre japonesa y padre brasilero, nacido y criado en NYC. Me sale mi instinto protector. Le pregunto por su vida. Me dice que sus padres querían que estudiara finanzas para ganar mucho dinero, creció pobre en Queens. Me dice que el Covid fue muy duro para él, que dejó la universidad, que quiere ser bombero. Me dice que ha dejado los porros, le quedan la cocaína y la nicotina. Me dice que ha hecho cosas malas en su vida. Los ojos le brillan, aunque solo sostiene mi mirada unos segundos.
En estos días he ido compartiendo con algunos habitantes de esta grandiosa jungla: doctorandos, becados, estudiantes, exministros que trabajan en la universidad, escritoras, arquitectos, decoradores, hospedadores, jubilados, nómadas, que comparten conmigo una pequeña parte de sus vidas y visiones que se convierten en un mosaico que acabará siendo propio.
Allá donde voy veo los cartelitos con la palabra EXIT, en rojo brillante, como si al acercarse una pudiera salir de esta realidad como si de un videojuego se tratara. En vez de viajar entre universos paralelos, lo haré en un vuelo transatlántico, lo que me hace sentir culpable, por las emisiones. Quizás esta sea mi última vez, o quizás volveré en mi treintena para probar los muchos restaurantes que Elvira recomienda. Como me respondió Zadie Smith en un email “I left America…” unos puntos suspensivos que entiendo mejor cuando leo su colección de ensayos “Intimations”. Me da la sensación de que el Covid ha hecho supurar muchas de las heridas que han recorrido esta ciudad desde su creación. Heridas abiertas.