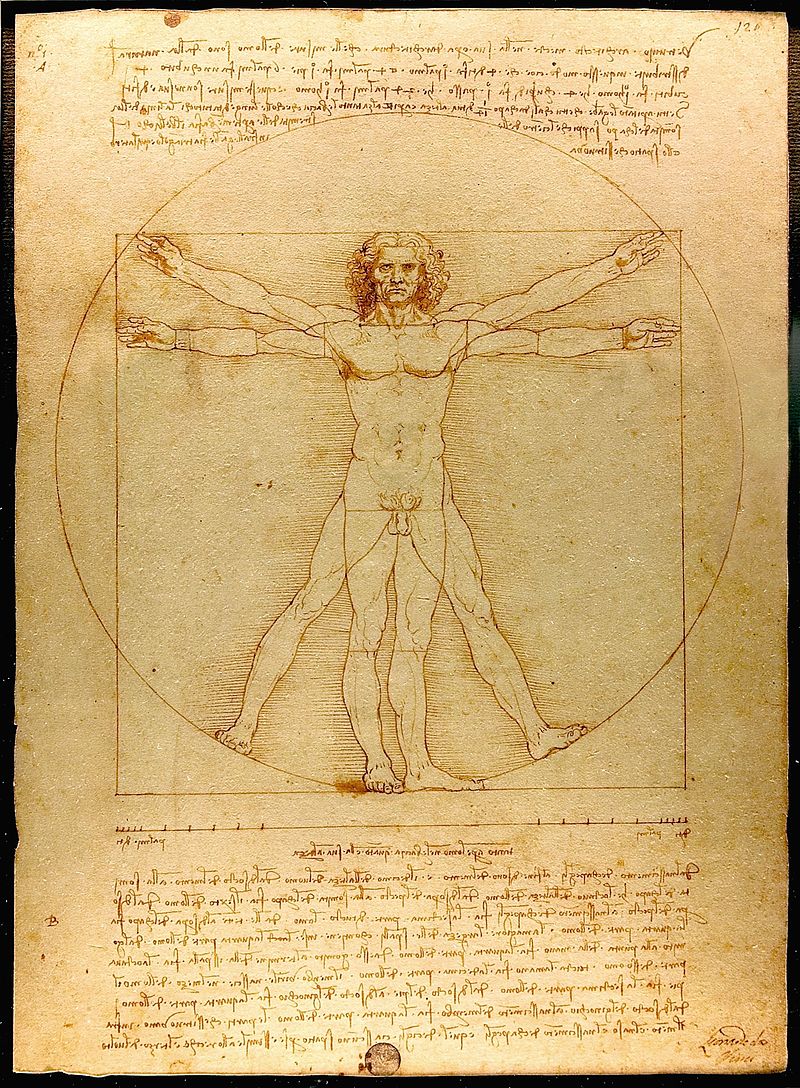P. llevaba hablando con L. toda la tarde. Lo sé porque el tiempo nunca miente: las mesas se habían ido quedando vacías en el sentido de las agujas del reloj y poco a poco se iban llenando y lentamente vaciando de nuevo, y se habían vuelto a llenar y a vaciar una vez más hasta que en el café tuvieron que encender las luces de la terraza. L. llevaba un libro cuando cruzó el Coso y se sentó en la mesa del fondo a la esquina, a la penumbra de las luces de la barra, justo cuando la chica del abrigo rojo había dejado de sonreír.
L. pidió un cappuccino. A L. le encantan los cappuccinos. Le gustan apenas manchados en leche, con mucho cacao y café muy fuerte, de tipo Arábiga, y con espuma en su superficie. También le gusta, aunque nunca quiere reconocerlo, que le pongan una chocolatina junto al café, o unos Lacasitos, como ponen en el Babel, pero no una galleta de canela. Si en el momento en que el camarero le sirve el café no hay una chocolatina o unos Lacasitos, sus ojos decaen en su brillo sin poder disimular su desilusión. A L. le sirvieron su cappuccino con una chocolatina Lindt, así que aquella tarde de otoño estaba contento.
P. tardó media hora en llegar. Las hojas se colaron tras su abrigo negro que le llegaba hasta las rodillas pero que le quedaba muy elegante al rostro. Miró con sus ojos azuzados por el cierzo a ambos lados, con cierto disimulo elegante, se quitó los guantes de cuero y se acercó despacio hacia la mesa en la que L. acababa de llevarse a los labios su cappuccino. Buscó otra silla, dejó en ella el abrigo y le dio dos besos en las mejillas, sonrojadas por el frío y el colorete, rozándole de refilón el rostro con la comisura de sus labios. P. se sentó y L., después de pronunciar algunas palabras de cortesía y de que P. se las devolviese con una sonrisa, le pidió un té verde con menta, como a ella le gustaba tomar en los días fríos. P. se apartó uno de sus mechones ondulados del rostro.
– Y bien -le dijo-, ¿cómo lo llevas?
– Voy tirando. El invierno es duro, ya lo sabes.
– ¿Qué es lo que debo saber, L.?
– Que el invierno es difícil de domesticar. ¿Te has fijado en lo inclinada que camina la gente en este tiempo? ¡Quién domestica al invierno! ¡Quién pudiera sembrar una primavera, o un otoño, o un verano a voluntad! ¿Te imaginas, P.? ¿Te imaginas un invierno domesticado? Un día te levantas, miras por la ventana y te dices a ti misma: “sí, hoy tengo ganas de unas violetas”. Y bajarías a la floristería de los Sitios donde venden rosas y tulipanes y orquídeas, y pedirías unas violetas. Un ramito, chiquitín. Y que no se pusieran pochas por la tarde por el frío que entra a casa desde la calle.
P. guardó silencio y miró cómo una camarera le servía el té y le esbozó una de sus sonrisas fingidas. Luego volvió a mirar a L. a los ojos.
– Creo que sigo sin entenderte. Puedo comprar violetas si quiero y en casa tengo calefacción. Mi invierno está domesticado.
– No lo sé. ¿Así lo crees?
– Lo creo.
– ¿Y lo has comprobado?
– ¿El qué?
– Que puedes domesticar el invierno.
– No. –y le mantuvo la mirada.
A L. comenzaron a brillarle los ojos.
– ¿Tú…crees?
P. dudó.
– Sí, lo creo.
– Entonces lo has comprobado.
– No sé cómo se comprueba que se ha domesticado el invierno. Dímelo tú.
– Yo tampoco lo sé, P.
– ¿Entonces para qué me lo preguntas?
– Porque tus ojos dicen lo contrario.
– ¿Pero qué es lo que dicen mis ojos?
– Que sabes domesticar el invierno.
– ¿Estás seguro? –y dijo tocándose instintivamente los ojos, con agitación- ¿No te estarás confundiendo?
– Hacía años que no te brillaban así. Desde antes de la última nevada.
– Ah, sí, aquellas nieves.
– Aquel invierno cruel.
– Enriquecedor.
– Extraño.
– Tajante e inesperado.
– Necesario, entonces. –dijo regodeándose de su elocuencia justo en el momento en que a ambos les entró la risa.
Ambos se quedaron mirando como si se acariciaran con delicadeza a través de la luz del ambiente. L. apuró su cappuccino mientras a P. todavía le quedaba la mitad del té. L. pensó que todavía quedaba tiempo suficiente para tomarse otro cappuccino y así se lo hizo saber al camarero.
– Y dime, P., ¿cómo es la primavera?
– ¡La primavera! –dijo abriendo mucho los ojos. ¡La primavera debes saberlo tú!
– No, yo no la conozco.
– Pero si tú la has vivido.
– ¿Cuándo?
– Ayer.
– ¿Por qué supones que la viví ayer?
– Porque acabas de ser joven. ¿Quién no vive la primavera en su juventud?
– Yo, P.
– Leyendas. La has tenido que vivir.
– No.
– Pues no la habrás identificado. Es lo que tiene beber mucho café.
– Pues será eso. –dijo esbozando una sonrisa forzada. Yo sólo he vivido un otoño, y no me gustó nada sufrirlo.
– Claro. Es que los otoños se viven en retaguardia.
– Si los vives en retaguardia tienes suerte. Mi otoño lo viví a la intemperie, bajo el viento frío y el chirimiri. Era como un mar golpeándome en la carne. No quedó nada de vida a la vista. Fue muy triste todo.
– Y después tuvo que llegar la primavera.
– Que no, P., que no hubo primavera: mi juventud siempre fue otoño, y mi niñez verano muerto.
– Pues qué triste.
– Lo sé, P. Pero al menos la tristeza no se acumula si uno no quiere. Hasta el invierno se la lleva con su hedor vulcaniano.
– ¿Sabes una cosa, L.? Lo peor es si se vive en perpetuo verano y de repente llegan unas nubes negras, y tú estás entre los trigales, sentada, tomando el sol a la sombra de un álamo y todo se nubla, se va la luz y empieza a nevar.
– ¿A nevar?,-dijo L. extrañado. Será a llover. Si es verano tiene que hacer calor, y si hace calor el hielo estratosférico de las nubes se descongela y cae en forma de agua. Siempre es así y de esa manera tiene que ser.
– No, L., si las nubes son gruesas como muros y su hielo son como esquirlas que se clavan en tus pensamientos, no hay sol, ni luz ni calor posible que derritan su calvario invernal.
– Entiendo. ¿Entonces te cayó un invierno encima?
– Sí, más o menos. Lo único que recuerdo es que llegaron las nubes, intenté apartarlas, pero ellas comenzaron a nevar y el calor desapareció como se acaba este té, y con ella las flores se murieron de repente y yo sólo sé que mis cabellos se alisaron y que mi piel dejó de ser suave, la bicicleta se oxidó en las eras, el vientre de mi madre se enreció estéril y las piedras se deshicieron en cientos de fuentes bajo la luna. Desde entonces estuve refugiada entre mis propios brazos, suplicando a las nubes el perdón ante mi sol, pero ellas no se fueron, todavía no se han ido.
– ¿Todavía las ves?
– No las veo, me siguen lloviendo pero me llueven poco, como si ya no les quedara más invierno con que enterrarme.
– Ay, P., -y L. le cogió la mano y ella se la envió suavemente con sus dedos-, mientras tus manos y tus carrillos sigan sonrojándose ante el invierno quiere decir que todavía queda calor para engendrar una nueva primavera.
– Una nueva no, La Primavera.
– Tu primavera.
Y P. bajó la mirada y apartó su rostro de la taza vacía de té.
– ¿Y la tuya, L.?
– No habrá nunca primavera en mi vida, P.
– ¿Y eso cómo lo sabes si nunca has intentado sembrarla?
– Porque son cosas que se saben. Mi alma engendra otoños, veranos mortecinos, días grises y días de cierzo, invierno hostil hasta desgarrarme los pensamientos, pero nunca primaveras de delicadas tardes de paseo y una mano fresca a la que aferrarse.
– Todavía puedes encontrar esa mano.
– Ojalá alguien me la muestre.
– Ojalá tú te la imagines y la agarres tan fuerte que no se suelte de ti jamás.
L. sonrió sin darse cuenta, como hacía muchas tardes de otoño que no le sucedía. P. sacó su móvil y escribió despacio. L. miró por el cristal y luego pidió la cuenta.
La calle estaba iluminada por los faros de los coches de la avenida y la escasa luz que se filtraba desde lo alto de las farolas, difuminada en cada gota que se estampaba sobre el suelo. Una fila de gente despreocupada se refugiaba de la lluvia a la entrada del McDonalds y, mientras, los últimos transeúntes aligeraban el paso para llegar cuanto antes a sus casas secas y confortables, a sus hogares de imitación.
P. y L. se despidieron, en silencio, con un par de besos en las mejillas. Ella cruzó el Coso para perderse en las callejas de San Miguel. Él trepó calle arriba y se quedó mirando el escaparate de la librería, desde la acera de enfrente, como el vagabundo que observa un hogar cálido el día de Navidad. Luego continuó su camino y, por instinto, compró doce castañas que guardó dulcemente en el bolsillo y que fue comiéndose una a una mientras recordaba con dulzura cada detalle del café y de los manos y del rítmico movimiento de los labios de P. pronunciando suavemente cada una de las palabras que habían mantenido en la conversación. Nunca más volverían a encontrarse.
*Todas las fotografías son de Dieter Krehbiel.