Juego de Tronos comienza con un incesto y un intento de asesinato a un niño de no más de ocho años. Desde luego que es una declaración de intenciones: la muerte aparece muchas veces y bajo formas variadas. O no tan variadas, según percibe Javier Helgueta en Artes y Cosas; la homogeneidad de personajes y tramas es una de sus objeciones principales a la serie y la que concierne, digamos, a la estructura dramática. Vayamos pues de lo más cercano a lo más alejado, del drama que vemos a las ideas que está reflejando, y trataré de explicar por qué la serie no es el artefacto anestesiante y corruptor que ve el articulista. Dado que su artículo se ocupa sólo de la serie de televisión evitaré referirme a los libros en los que está basada.
Quizá lo primero que me llamó la atención del artículo fue la siguiente frase: “En Juego de Tronos todos los personajes […] hubieran querido usar el anillo de Sauron”. Si esto fuera verdad no tendría por qué ser un problema, y aún diría más: quizá lo peor de Tolkien es su mojigatería respecto a la ambición política. Acierta Helgueta al apreciar que la relación entre identidad y voluntad de poder está en el núcleo mismo de los personajes creados por George R. R. Martin, pero fracasa al ver en todos ellos el mismo tipo de deseos. Así, Ned Stark lucha por el imperio de la ley, Tywin Lannister anhela situar a su linaje en el Trono de Hierro y Daenerys Targaryen quiere estar a la altura de sus gloriosos antepasados, por citar a algunos que tienen en común la proyección pública de sus aspiraciones. Porque no todo es intriga política: Catelyn Stark busca la protección de su familia, Jaime Lannister, el amor de su hermana, y otros como Brienne de Tarth, un señor justo al que servir. La venganza, elemento central en una serie basada en mortales conflictos de intereses, encuentra encarnaciones muy distintas en la escurridiza Arya Stark y el gotoso Doran Martell. Cada personaje acrisola unos deseos, limitaciones y concepción del poder muy específicos, que además conectan con aquellos de sus parientes creando una idiosincrasia familiar, un aire de familia ideológico. Una construcción psicológica muy precisa que, más que admiración, suele provocar la identificación de los espectadores, que desarrollamos filias y fobias prácticamente inamovibles.
¿Nos hace esto cómplices de asesinato, incesto, abuso sexual? ¿Demuestra la perversión y crueldad de nuestras fantasías? Son dos preguntas bastante diferentes. Para responder a la primera no hay más que remitirse a la diferencia entre realidad – definida por una profesora mía como “aquello contra lo que te chocas” – y la ficción. Javier Helgueta acusa a Juego de Tronos, entiendo que a sus responsables David Benioff y D. B. Weiss (y por extensión al autor de los libros originales, George R. R. Martin), de constituir un panegírico a la corrupción y de celebrar la violencia. La narrativa de la serie se basa más bien en frustrar las expectativas del espectador, de modo que cada muerte es vivida con un nuevo horror: no lo creíamos posible, y ha vuelto a suceder. El efecto es enfrentarnos una y otra vez a esa vida que creíamos mágica y que es, sobre todo, sucia, como le dice Cersei Lannister a Sansa Stark. Las situaciones, polémicas en el sentido más griego y trágico del término, interpelan al televidente: y usted, ¿qué haría ante el “desafío salvaje”? ¿Qué haría ante los Caminantes Blancos?
En efecto, hay que leer Juego de Tronos como un síntoma, pero no tanto de degeneración moral sino de descreimiento generalizado. Esto nos lleva a la pregunta sobre la crueldad y la perversión de nuestras fantasías y me temo que, dado que no tengo constancia de los más oscuros deseos de todos los espectadores de la serie, no voy a llegar a una respuesta concluyente. De nuevo nos enfrentamos a la tensa relación entre ficción y realidad. Y digo tensa porque hay un movimiento bidireccional entre ambas: la ficción se alimenta de la realidad, pero también la realidad se alimenta de la ficción, y si no piensen ustedes en la funcionalidad de artefactos culturales como “el nacimiento de Jesucristo”, “el amor verdadero” o “un hombre de Estado”. Admitimos entonces la existencia de una semejanza, un isomorfismo o identidad de estructuras entre la ficción y la realidad que permite realizar un análisis ético o político de la obra literaria como el de Helgueta. La cuestión estriba ahora en qué cosas son relevantes para ese análisis. La cuenta de muertes y litros de sangre no lo es; los valores que el autor pone en conflicto sí lo son. Hay que preguntarse en nombre de qué se le recrimina al espectador de ficción que disfrute con la violencia o la injusticia, puesto que el goce estético es tanto el escalofrío ante lo terrible como la admiración hacia lo bueno ya desde los antiguos: la piedad y el terror son emociones imprescindibles en la catarsis. El goce puede ser también, en una sociedad capitalista, el consumo de una narración que ofrece experiencias vicarias al consumidor (como el folletín o la pornografía), sin que éste modele sus experiencias basándose necesaria y exclusivamente en las imágenes contempladas. Cuanto más educada la percepción artística mejor distinguirá entre la literalidad de la obra y su similitud con la realidad.
Los mundos fantásticos proponen interpretaciones del mundo real, enfocando unas cosas, ignorando otras, relacionando ideas como el poder, la salvación o el amor de una manera muy concreta. Y el mal, con mayúscula o sin ella, es un problema humano inexcusable. Juego de Tronos no acumula crímenes sin darles una explicación cumplida y encajarlos dentro de los valores en juego dentro de su universo. Mostrar de lo que el ser humano es capaz no es banalizar el mal: banalizar el mal es abstraerlo y no exigir responsabilidades. En Juego de Tronos se lleva meticulosamente la cuenta. Los momentos en los que asistimos a un personaje haciéndose cargo de sus actos, abdicando de su responsabilidad o pidiéndole cuentas a otro son siempre clímax dramáticos: Sansa asistiendo a la ejecución de su padre, la Boda Roja, el relato de Jaime en la bañera de Harrenhal, el juicio a Tyrion y la conversación, ballesta en mano, con su padre… Y, dicho sea de paso, el destino de aquellos que no asumen su responsabilidad suele ser más aciago que el de aquellos que sí lo hacen.
Es un mundo de pasiones individuales, sí. Helgueta considera que no hay sitio para la compasión. La compasión y el amor, a diferencia de otras teologías como la cristiana o, versión juvenil, Harry Potter, no son la clave ética de Juego de Tronos. Hemos hablado de los deseos, los límites, los medios, la responsabilidad que facilita la supervivencia literaria de los personajes. Hay otro rasgo que puntúa muy alto a la hora de abrirse camino en esta serie: las anomalías, físicas o sociales. “Tengo debilidad por los tullidos, los bastardos y las cosas rotas en general”, dice Tyrion, enano y ejemplo emblemático de esta predilección por lo freak. Jon Nieve, nuestro Mesías particular, es un bastardo; Bran Stark, tullido por la mano de Jaime, va camino de la omnisciencia; por su parte, el mismo Jaime se redime después de perder la mano derecha; la doncella Brienne es el mejor caballero de Poniente; Theon Greyjoy es más noble después de ser torturado que como joven gallito; el gordo Samwell Tarly es una pieza esencial para entender la Guardia de la Noche y, en fin, Tyrion, feo y deforme, reúne saber político y autenticidad sentimental. Es un error buscar el mensaje social de Juego de Tronos en la imperfecta liberación de los esclavos liderada por la khaleesi Daenerys. Más que a esperar a una “ambición rubia” se nos invita a reconocernos como raros, a solidarizarnos con otras cosas rotas y a no renegar de nuestros deseos, avisándonos de que, si abusamos de nuestro poder, vendrá aquel que pensábamos bastardo o tullido y tendremos que rendirle cuentas. Es una ética compleja que admite más de un modo correcto de hacer las cosas, sin prescribir (ni proscribir) la compasión, el imperativo categórico o la productividad. Usted, que se siente impotente viendo el telediario, que cobra una mierda, que nunca se ha visto como una belleza, usted tiene derecho a querer cosas y escoger su regla ética. Comparada con otras enseñanzas morales la visión de Juego de Tronos ofrece poco tutelaje, tan sólo un ideal de elección libre y responsable. Pero quizá no sea mal síntoma que a principios del s. XXI triunfe una fantasía sustentada en la dignidad de lo anómalo y el placer de elegir.









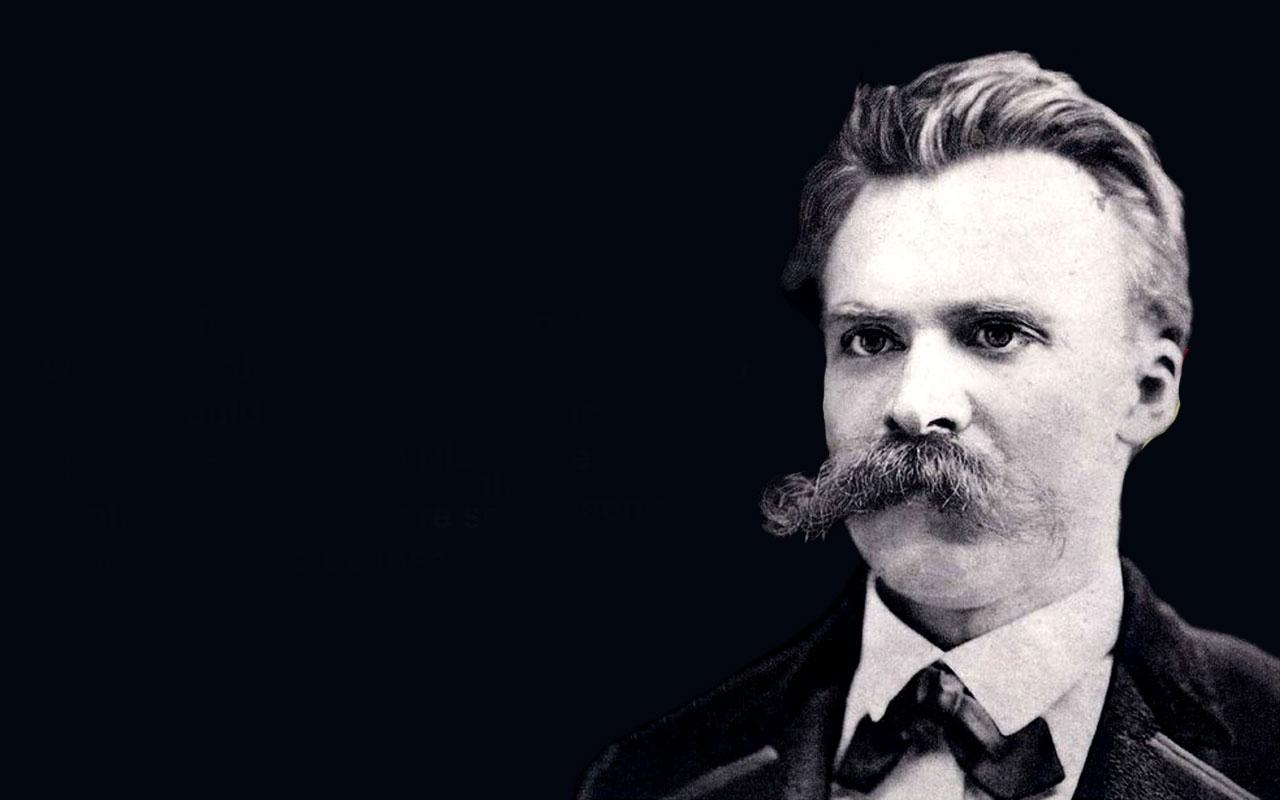



No he visto la serie, y a estas alturas y por tristes y prosaicos motivos de falta de tiempo, no creo que la vaya a ver. Pero lo que cuentas se asemeja, incluso en tu formidable definición final, al caso de mi amado Faulkner. Quiero decir que siempre habrá un crítico que dirá que si la ficción no juega a enseñar al espectador el edificante espectáculo de la virtud triunfante o en camino de triunfar, es que el artífice es voluntaria o involuntariamente conservador. La virtud así entendida, claro, como virtud social, no como “virtu” maquiavélica. ¿Y qué se puede contestar a eso? O como tú lo haces, mostrando que hay otras modalidades tal vez más auténticas de la virtud individual que no repiten el maquiavelismo, o aduciendo que el arte es libre, y por tanto la lógica del progreso no se aplica de ningún modo en él, o sencillamente apuntando que hay que vivir, y para vivir en plenitud los personajes no pueden estar teniendo siempre en cuenta un futuro -futuro perfecto- o un ámbito -la realidad real- en el que ya ellos no vivirán. O sea, que deben “darlo todo” en cada historia, no guardarse nada para un supuesto aleccionamiento político del público, o no seguiríamos sus andanzas con la misma pasión. Ese es, creo, el error de la ficción absolutamente “responsable”, a la que, no obstante, también hay que admirar, pese a que sólo parece cumplir verdaderamente su cometido cuando el bueno muere o es derrotado, es decir, en negativo. Pero ya digo que hablo de oídas…
Gran texto, en cualquier caso, una vez más.