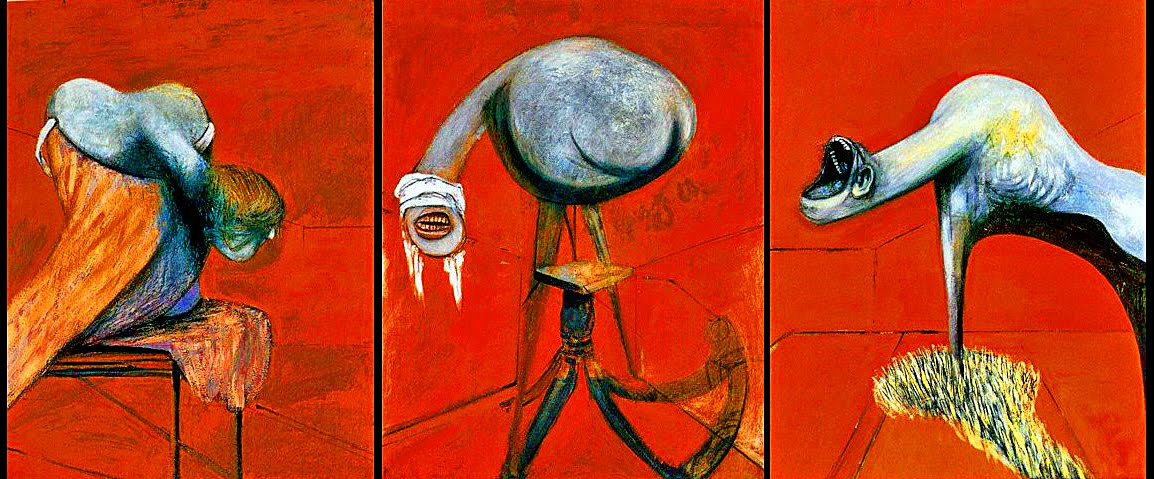Para los que no lo han vivido, es difícil imaginar lo que cambió este país en dos décadas (de los 60 a los 80), lo que era el frío de aquellos inviernos donde todavía la mayoría de la gente humilde usaba braseros de picón para calentarse y lo difícil que era imaginar que un chico de pueblo, hijo de trabajadores, pudiera progresar a través del estudio y abrirse camino en la vida para alejarse de los trabajos duros del campo y de una economía siempre precaria. Todo conspiraba en contra: la opinión de los familiares o los vecinos, la falta de dinero, el miedo a lo desconocido y sobre todo la decisión tan dolorosa de separarse de hijos tan pequeños que tenían que irse a internados muy lejanos (en aquella época casi nadie tenía coche y los trenes eran muy lentos) de colegios de curas o monjas o a aquellas universidades laborales que se crearon, con becas para formar a los chicos que sobresalían, y que se convirtieron en un trampolín, para muchos de ellos, de acceder a la universidad y a un universo urbano y moral radicalmente distinto del que provenían. Había que tener impulso, persistencia, fortaleza, suerte. Pero el cuento de la lechera se produjo para mucha gente de una generación que consiguió vivir de una forma y en un país radicalmente distinto al de sus padres. Y posiblemente mejor.

Algunos, además, tenían una motivación artística, talento para algo en concreto o para muchas cosas y, además, estuvieron en el sitio adecuado y en el momento adecuado. Triunfaron, se hicieron famosos, llevaron a cabo sus sueños imposibles, como hacer películas que fueron conocidas en todo el mundo. Pero luego estaba la otra cara de la moneda. Lo que el triunfo no asegura e incluso a veces bloquea. La gestión de los afectos, de las envidias, de las pérdidas, de las presiones, del bloqueo creativo, de las enfermedades que van apareciendo, de la soledad y el miedo, del tiempo que pasa tan rápido que ya casi se le ven las orejas a la muerte y se tiene la sensación de que hay que ir recogiendo los trastos. Es entonces cuando hay que agarrarse a clavos ardiendo, cuando hay que recuperar la memoria y el aliento de aquel mundo que se abandonó para recobrar la fuerza, los deseos que produjeron aquel impulso, el amor y el odio que creó aquel combustible que dio sentido a todo lo que después se hizo.

“Dolor y gloria” puede tener muchas miradas y mover emociones de personas muy distintas, hombres y mujeres. A algunas les llevará a revisar la relación con sus madres o con sus padres, a darse cuenta de que los ojos que nos han mirado y exigido siempre, desde dentro de nosotros mismos, pueden no ser los mismos con los que ellos realmente nos miraban, ni los que tenían cuando se despidieron de pronto, sin quizá haberles podido decir tantas cosas esenciales que tardamos demasiado en aprender. A otras les ayudará a evocar algunos qualias significativos de su infancia a través de imágenes, tan profundamente poéticas, como las de las lavanderas tendiendo la ropa al sol, sobre los juncos, mientras cantan esa canción de Lola Flores, “A tu vera” y el niño mira los peces jaboneros en el rio; o de esa madre tan cansada y, sin embargo, zurciendo los calcetines de su hijo con el huevo de madera , en medio de la noche en la estación del tren, como símbolo de una abnegación que lo sustentaba todo. Otros, se sentirán reconfortados en su orientación sexual y recordarán con orgullo ese proceso entonces tan difícil y arriesgado de salir del armario.
A mí, además, me interesa el proceso y la gestión del triunfo. Los peligros que sorteó el protagonista en aquellos locos ochenta y en los que podría haber caído como tantos de sus amigos. La memoria de aquel mundo y aquella moral que quizá lo protegió, como un burladero, en las noches de “petardeo”, en las que conseguía desaparecer a tiempo para trabajar al día siguiente porque tenía que ganarse la vida y seguir persiguiendo con pertinacia sus sueños por la tarde. Una posibilidad de abismo vital intenso del que se nutrió todo su cine pero que quizá miró lo suficientemente desde lejos, como si fuera una pelicula protagonizada con mucha emoción pero en la que al final podía pararse la escena antes de pincharse la heroina o de perderse en resacas interminables y banales desde las que ya no podría crearse nada que mereciera la pena. Recuerdo el nivel de identificación que produjo “Laberinto de pasiones” en muchos jóvenes que hacian colas interminables en aquel Madrid de “Rock ola” y el “Penta”, entre gente que leía a Patty Diphusa en “La luna de Madrid” quiza creyendo que todo era tan burbujeante y fácil como disfrazarse de “perro verde” y coquetear con las drogas dejando diluirse la realidad en un presente perpetuo en el que ya acababa de aparecer el dragón del SIDA. El mérito que tuvo saber contar todo aquello con extraña naturalidad, reflejarlo y evolucionar a otra cosa que solo en parte lo incluía, conectar con otras tradiciones, aprender a rodar y conseguir todo lo que se necesita para hacer películas, crear un universo propio que terminó siendo compartido por espectadores de todo el mundo.

Y lo que ocurrió después de ese triunfo, lo que se hizo con la vida, cómo se ha sabido envejecer o cómo ha jugado el azar. Es ahí donde Almodovar ha corrido riesgo al recurrir a la “autoficción” para, como el protagonista de la película, quizá salir de un bloqueo creativo producido por una determinada situación vital que ya no le permitía hacer las cosas que quería. Era fácil caer en un onanismo autocompasivo dificilmente digerible por el espectador, en un retorno a los viejos clichés románticos de la inevitable autodestrucción del artista por amores rotos, soledad, drogas y la incomprensión del mundo. Todo en medio de esa estetica colorida y contrastada que le caracteriza y que podría haber funcionado como esa mansión donde Norma Desmond (Gloria Swanson) se iba consumiendo en “Sunset Boulevard“. Como un pertiguista a veces roza el listón, que, en momentos, se tambalea y amenaza con caerse (para mi sobre todo en la narración del presente del protagonista, en la verosimilitud de los encuentros con los personajes que protagonizan Asier Etxeandia y Leonardo Sbaraglia) pero finalmente logra sobrepasarlo por como terminan engarzando todas las piezas de la película; por como el pasado vuelve al presente para impulsarlo y devolverle la esperanza; por la fuerza inspiradora y las posibilidades vitales de sentido que finalmente terminan aportando la literatura y el cine; por un final realmente afortunado. Por la la calidad técnica que ha conseguido desarrollar en su forma de hacer cine que consigue crear imágenes y secuencias conmovedoras y propias.
Queda por saber si “Dolor y Gloria” será la última película o si supondrá solo el comienzo de otra época. Si se sobrepondrá a sus dolencias, como parece que suceder con Salvador Mallo, o si sucumbirá a ellas y dejará de hacer cine para siempre y ésta habrá sido su despedida. Al margen de que sus películas me gusten más o menos o incluso, aunque algunas me carguen un poco, confío en que Pedro Almodovar siga haciendo cine hasta una avanzada edad, como Clint» Eastwood, como Woody Allen, como muchos de los grandes del cine. Aquel niño que miraba los peces en el río merece otra oportunidad.