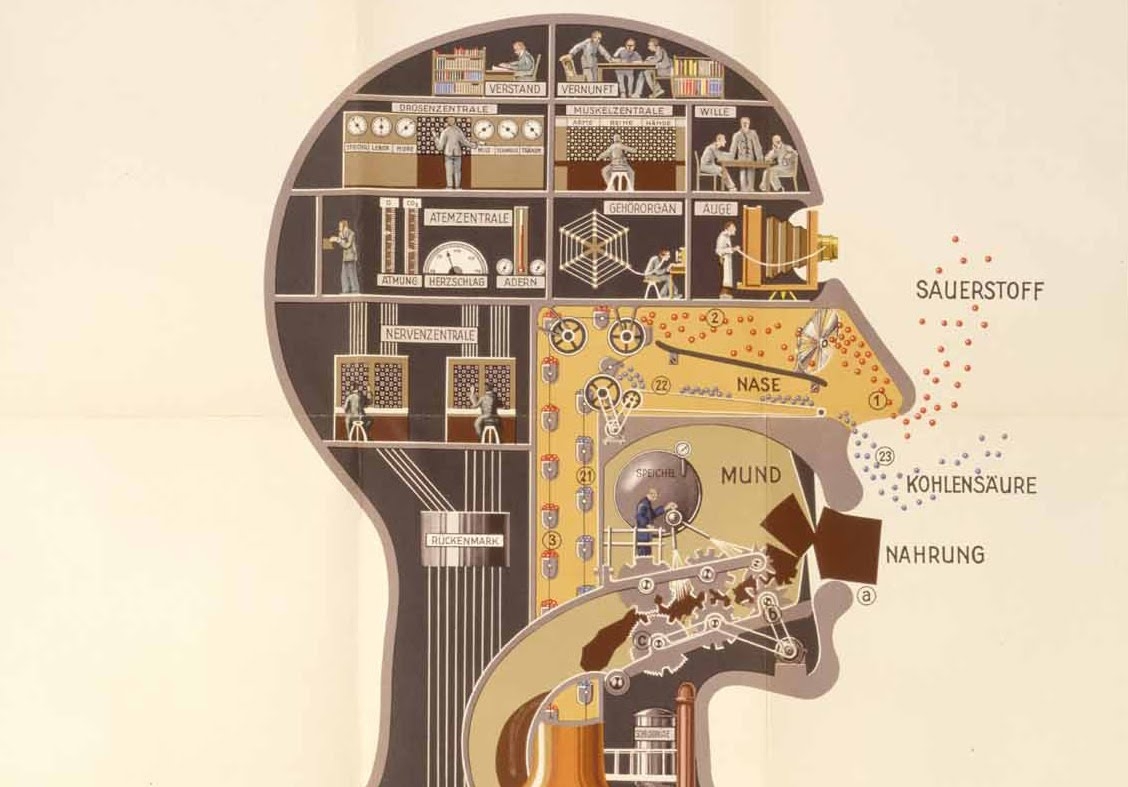(Quintín Racionero Carmona, en el artículo inédito e inconcluso La filosofía en la España de hoy, 2012)
Un examen de la generación del 98’ en su conjunto, acometido desde una perspectiva genéricamente filosófica, no sería llevado a cabo hasta dos obras tardías (ambas de 1973): las de Juan López Morillas y José Luis Abellán. Pero desde mucho antes se había emprendido una revisión crítica de sus pensadores más influyentes y, en particular, de Miguel de Unamuno: desde posturas hermenéuticas tan contradictorias como el propio personaje (lo que también quiere decir: sin demasiado acuerdo final en las respectivas conclusiones) destacaron, entre otros, los trabajos de Carlos Blanco Aguinaga, Emilio Salcedo, José Luis Abellán, Rafael Pérez de la Dehesa, Aurora Albornoz, Carlos París, Manuel Pizán, etc. Antonio Machado, visto como pensador y no sólo como poeta, dio lugar a algunas publicaciones importantes de Manuel Tuñón de Lara, Aurora Albornoz y Pedro Cerezo[1]. Y también la obra de Ortega, cuyo análisis ciertamente nunca había sido interrumpido, conoció nuevos y perspicaces intérpretes –entre otros que pueden citarse– en José Hierro Sánchez-Pescador, José Luis Abellán y Julio Bayón.
(…) Al amparo de esta categoría de normalidad, que implicaba de suyo una deslegitimación del régimen político vigente (y que, por tanto, exigía proceder con las naturales precauciones), el estudio de secuencias más sensibles de la historia del pensamiento español pudo, por fin, acometerse desde actitudes que de un modo explícito podían rehuir ya las posturas ideológicas o las querellas inútiles. El reexamen del nacionalismo catalán y la difícil inscripción de sus implicaciones teóricas en el marco de la construcción nacional de España empezaron a ser temas susceptibles de análisis académicos, tales como, con referencia sobre todo a la obra de Pi y Margall, llevaron a cabo los espléndidos estudios de Antoni Jutglar, Isidro Mole o Joan Trías. Lo mismo ocurrió con el legado de Azaña y, en general, con las contribuciones del republicanismo teórico: sendas monografías de Juan Marichal (desde su exilio americano) y de Manuel Aragón (desde su cátedra de la Universidad Complutense de Madrid) abrirían, en este punto, un camino que pronto iba a ser transitado por otros muchos estudiosos. Los ideales renovadores de la generación de la República, sus ilusiones educativas, sus propuestas estéticas y hasta los choques y debates de sus miembros en el espacio, hoy melancólico, de la Residencia de Estudiantes quedaron admirablemente reflejados en un libro de Alberto Jiménez Fraud. Y también comenzó a establecerse la topología filosófica y el verdadero alcance intelectual del exilio, sobre el que un entonces jovencísimo José Luis Abellán (a quien hemos citado ya varias veces) publicó el primero de sus después muchos y relevantes estudios sobre el tema.
De alguna forma, la tradición intelectual del socialismo (y, en general, del pensamiento de la izquierda), bruscamente interrumpida y puesta fuera de la ley en 1939, volvía a integrarse con naturalidad en la sociedad civil española de los años 70’. Y esto explica, al menos en parte, ese fenómeno que tanta sorpresa causó en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Franco. O sea, a saber: la alta cuota electoral que, ya desde las primeras elecciones democráticas, la ciudadanía otorgó a sus herederos legítimos. La continuidad de la moderna historia de España se cumplía también aquí como en otros espacios de su filosofía y su cultura. Y no es infundado afirmar que, en la proporción que deba asignársele y al lado, desde luego, de una multiplicidad más amplia de factores, ello se debió también a la recuperación de la memoria que la historiografía filosófica hizo posible.
(…) Esta recuperación era ya evidente y en muchos casos pujante, a la altura de los primeros 70’, en las universidades españolas, donde, a través de la formación de grupos organizados de trabajo, el hispanismo pugnaba por hacerse un hueco en pie de igualdad con otras áreas más prestigiadas de la historia general de la filosofía. Los más activos de estos grupos fueron, ante todo, el de la Universidad Pontificia de Salamanca, que, tras cortar amarras con el nacional-catolicismo y contando con un medio de expresión propio –la revista Cuadernos salmantinos de filosofía, fundada por Álvarez Turienzo en 1974–, pronto llegaría a postularse, bajo el infatigable trabajo de Antonio Heredia Soriano, como punto de encuentro para una revisión integral del hispanismo filosófico; y, después, los de las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid, que, en torno a las figuras, respectivamente, de José Luis Abellán y del tándem Carlos París-Diego Núñez, terminarían siendo centros de referencia de las líneas más renovadoras y con más proyección internacional de la nueva historiografía española. Pero el fenómeno no se redujo a estos centros: en realidad, fue común a la mayoría de las universidades –y, dentro de ellas, a varias Facultades además de a las de Filosofía–, convirtiéndose en algo así como la respuesta a una preocupación nacional que, sin duda, la conciencia del fin del franquismo y la incertidumbre del futuro hacían más urgente, pero que, en todo caso, por la madurez y amplitud de las contribuciones teóricas puestas en juego, aspiraba a ser canalizada y, de hecho, podía plantearse ya en los surcos disciplinados y cuasi-rutinarios de la vida académica más bien que en los perturbadores parajes de la confrontación civil.
[1] Cerezo, que ya se había ocupado de temas hispanistas (cfr. Su estudio sobre el Quijote), emprendería, con este sagaz estudio de 1975, su vasto programa posterior de revisitación de los principales pensadores españoles del s. XX.