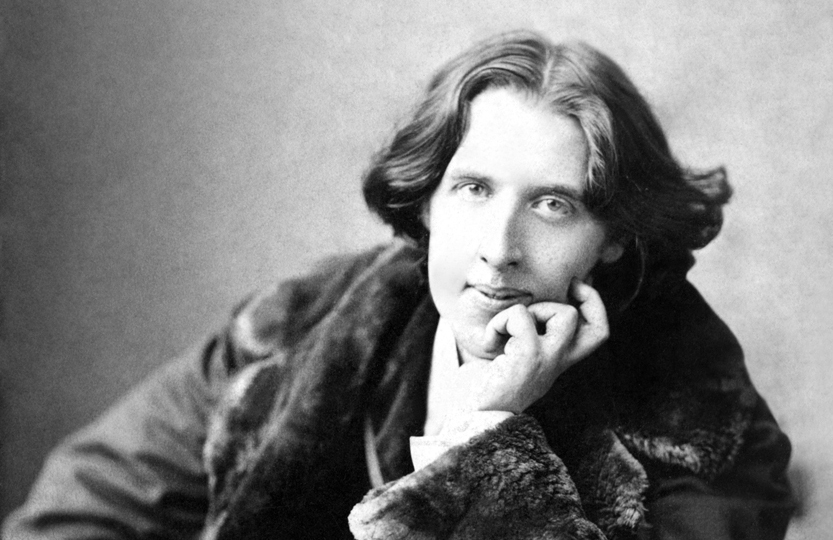Reviso mi teléfono móvil y lo guardo en el bolso antes de echar a andar, todavía es temprano, apenas las dos de la tarde, pero parece más tarde por las nubes grises que ocultan el sol. El aire ha comenzado a cargarse de humedad y de olor a tierra mojada, sin embargo, la amenaza de lluvia no me detiene, tampoco lo hace el manto negro en que se ha convertido el río, encrespándose ante la brisa que baja de las colinas. Son las 300 yardas más largas de mi vida, siempre me lo ha parecido. Desde que atravieso la entrada voy contando los pasos, observo a los turistas que se aventuran para curiosear, a las familias que vienen a llorar a los suyos y me concentro en avanzar. El mismo camino de siempre para venir a verla.
Un ángel con las alas rotas identifica su tumba, es una de las muchas figuras que acompañan en la última casa de los que aquí descansan, pero hoy me parece que ha crecido varios centímetros de su tamaño original. Es de mármol rosa con diminutas motitas blancas, aunque el contraste del cielo gris intensifica los tonos y luce ahora de un rojo inquietante, sobre todo las alas rotas y curvadas hacia abajo como una mueca triste. Lo observo desde mi posición y me parece un poco escalofriante, mi padre mandó tallar aquella figura al mejor escultor que encontró en Pensilvania, el más caro; un acto de desesperación —siempre lo sentí así — como un último gesto por hacer algo por ella después de muerta.
Anne G. Simons
Amada hija y hermana
(15 de septiembre 1985 – 20 de junio 2005)
“En algún lugar del cielo, siempre en nuestros corazones”

El césped está minuciosamente cuidado, hay margaritas y algunas amapolas silvestres que se han empeñado en crecer entre el pedestal de la lápida y la tierra del suelo. Aquí, entre la tumba abandonada de una tal Thelma Wistern y la de la familia Clark, descansa nuestra Annie. Las lágrimas que llevo aguantando desde la consulta de la doctora Thomas aparecen por fin y me desnudo del todo, me vuelvo del revés ante estas letras doradas que indican quién yace bajo las alas rotas del ángel. Sin estridencias dejo que aflore todo el pesar que tengo acumulado, sé que me escucha, por eso le hablo en susurros, como cuando éramos pequeñas y me colaba en su habitación para contarle cosas. Me descalzo y me siento en el suelo, a su lado, toco la superficie de la que es hoy su casa y aparto invisibles insectos que vuelan en mi imaginación porque no quiero que nada ensucie su imagen. Dejo sobre la hierba el ramo de nomeolvides que compré después de la consulta; sus flores favoritas, atadas con un lazo lila y blanco, tan silvestre y natural como ella misma.
—¿Sabes una cosa? Quizás logre convencer a Kim para que venga conmigo este fin de semana, pero no se lo tengas en cuenta si no lo consigo, ya sabes que ella es así, no le gusta que la veas llorar. A mí tampoco me gusta que nadie me vea —le cuento sorbiéndome los mocos y tratando de sonreír—, pero contigo no me importa. Todavía me duele, te imagino y me duele muy adentro.

Repaso el relieve de las letras doradas una y otra vez y observo con detalle el ángel, sus alas, el ángulo perfecto que forma sobre la lápida, porque sigue pareciéndome especialmente triste. Las nomeolvides se han fusionado con las margaritas y amapolas para poner un poco de color a este día tan lúgubre. Es entonces cuando lo veo, justo detrás de la base del ángel, un pequeño ramo de peonías rosa intenso que destaca sobre el resto de naturaleza muerta —hojas secas y agua podrida de los jarrones —. Flores frescas, recién traídas que, de manera inequívoca, han ido a parar a un lugar que no es el suyo. Y ya no hay vuelta atrás. Me pongo de pie, trago en seco y miro en todas direcciones, siento cómo las piernas me tiemblan mientras me calzo de nuevo los tacones y recojo el bolso todo lo rápido que permiten mis manos descoordinadas en cada gesto. Camino hacia la salida, con paso decidido, sin mirar atrás, sintiendo que el corazón amenaza con dar un vuelco en el interior de mi pecho. Saco vacilante el teléfono, pulso un par de teclas y espero.
—Hola, soy yo. Ha vuelto a pasar, Kim, las he visto —el labio inferior me tiembla al hablar—. ¡¡Las flores, las malditas flores!! Alguien ha dejado un ramo aquí, cerca de Annie. No es una coincidencia, no puede serlo, Kim, ¿quién puede dejarlas en un jarrón en su tumba? Es perverso y retorcido. Yo… —me corta y espero mientras escucho mi propia respiración agitada a través de la línea telefónica—. No, no estoy sola, está el chófer de papá. Vale, muy bien, gracias, adiós.

Aprieto aún más el paso mirando por encima de mi hombro, no veo a nadie cerca, sin embargo, tengo la sensación de que me siguen, de que hay alguien aquí, muy cerca, observando cómo las rodillas dudan en sostenerme y de cómo me abrazo a mí misma. Comienzan a caer gotas de lluvia muy gruesas, como monedas de veinticinco centavos, de repente un relámpago cruza el cielo gris e ilumina el río que se ha encrespado un poco más con la brisa intensa y los visitantes buscan sin demora la salida más cercana. Estoy muerta de miedo y echo a correr mientras miro hacia atrás.
—¡Joder! —grito muy alto al sentir como choco con alguien.
—Señora Simons, ¿está bien? —es Douglas sujetándome por los hombros para evitar que me caiga.
—Sí, sí, vámonos, por favor.
Douglas me observa un instante —mi cara debe de ser un poema, con el gesto torcido y la mirada perdida— y escudriña los alrededores, tiene intención de moverse, pero no lo dejo, no quiero quedarme sola y lo apremio para regresar al coche. Aun después de tomar asiento, con las piernas como gelatina y el corazón acelerado, incluso cuando va quedando atrás el Laurel Hill, no consigo calmar la respiración. Hablar con Kim tampoco me ha devuelto la tranquilidad necesaria y estoy convencida de que después de esta llamada atropellada le debo una conversación con preguntas y demasiadas explicaciones.