Los nacidos durante la década de los 80, entre ellos Alex Hirsch, alma mater de la serie que protagoniza este artículo, pudimos experimentar durante nuestra infancia los últimos coletazos de una época analógica que se resistía a morir. Aunque la televisión podía fagocitar gran parte del tiempo destinado para el ocio y el juego (cuando no todo), era aún muy posible pasar un día entero sin mirar a una pantalla. Por entonces, todavía era frecuente escuchar aquello de “es mejor el libro que la película” como axioma general, que presupone que el lenguaje visual coarta y reduce notablemente la capacidad del niño para dar rienda suelta a su creatividad, y de donde se deduce que cuanto más lenguaje escrito se consuma, en detrimento de la imagen “mascada”, mayor agudeza mental se conseguirá.
Pero hete aquí que de un tiempo a esta parte lo visual no solo ha ganado terreno a la letra, es que prácticamente la ha hecho desaparecer como medio de expresión representativo de su tiempo. Internet ha sido el arma definitiva para darle la estocada. Hoy en día no tiene sentido restarle valor a una forma de transmitir el mundo que, desde que apareciera el cine, dispuso de todo un siglo para asentarse y acabar ocupando el lugar preponderante y omnipresente donde se encuentra ahora mismo.
En este contexto, no queda otra que admitir que los niños del nuevo milenio moldean su mente en un entorno fundamentalmente virtual, gráfico y sonoro. Esto no debía suponer ningún problema si el cambio de paradigma de los últimos 20 años no hubiera traído aparejado un cambio tan acusado en cuanto a requerimientos sociales. Bien es verdad que todo lo que rodea a la cultura nunca ha sido la cosa más valorada del mundo, pero es que en los tiempos que corren, el desprecio hacia todo aquello que no sea “práctico”, es decir, que no contribuya directamente a que la persona se defienda en el mercado y genere beneficios, es atroz. Por eso, la imaginación cotiza hoy más a la baja que nunca, la mayoría de los productos destinados al público infantil se encorsetan en unas claves rígidas de corrección política y lecciones muy concretas, e importa poco que el niño pase todo su tiempo libre con una tablet entre las manos viendo cualquiera sabe qué.
Así las cosas, es poco menos que un milagro que una serie como Gravity Falls haya visto la luz, y aún lo es más que lo haga con el marchamo de la productora de productoras: Disney. El auspicio financiero de semejante potencia podría haber supuesto que la cosa se ciñera a cánones estrictos, pero Gravity Falls los esquiva todos a golpe de libertad creativa. Si se han preguntado alguna vez cómo se puede fomentar la imaginación en el S.XXI desde la pura narrativa visual, aquí tienen la respuesta.
Vaya por delante que éste es un relato para niños inteligentes, o, como diría Harold Bloom, para niños extremadamente inteligentes de todas las edades. Si no se tiene un mínimo de afán descubridor y de personalidad singular, es muy probable que no se conecte con la serie. Porque, ante todo, Gravity Falls es una exaltación de lo friki, de lo que no encaja en ningún molde, y también de un cúmulo de géneros que quedaron relegados durante mucho tiempo a la trastienda de la cultura (ciencia ficción, terror, manga y videojuegos) y hoy han obtenido el crédito que merecen.
Sus protagonistas son los hermanos mellizos Mabel y Dipper Pines, oriundos de California que en el verano de su paso a la adolescencia se trasladan a un remoto pueblo de Oregon (el que da título a la serie) donde vive su estrafalario tío Stan, regente del Mystery Shack, una cabaña que acaba por adquirir un aura casi mítica. Allí confrontan un exuberante mundo de aventuras surrealistas con la amenaza de una realidad futura que se antoja ceniza. Al contrario que gran parte de los niños que pierden su inocencia mucho antes de poder atisbar lo que ello implica, cosa tristemente actual, Dipper y Mabel se aferran a ella aún a sus 12 años, pero son conscientes de que tiene los días contados. Una de las líneas de acción de la serie, tratada con un respeto digno de Richard Linklater, es la consecución de este paso vital, que se extiende no solo a los protagonistas sino también a sus amigos, en especial el bonachón Soos, el ayudante del Mystery Shack que es el vivo reflejo de la inocencia adulta.
Lo que comienza como una serie de animación de estructura tradicional (capítulos independientes de 20-25 minutos), va transformándose poco a poco en un todo homogéneo con una trama vertebral magníficamente urdida, que se guarda un buen número de giros y reparte peso incluso a personajes secundarios que parecen al principio fruto del capricho. Y es en lo relativo a los personajes donde la serie se apunta otro tanto: Al inusual grado de matización que alcanzan los centrales (en solo 2 temporadas), se suma una extensa galería de secundarios a cual más estrambótico. Aquí se hace evidente la referencia más clara de la serie, que no es otra que Twin Peaks. Si nos cruzáramos a la Log Lady por las calles de Gravity Falls no nos extrañaría en absoluto. Con el mito de David Lynch comparte también el pueblo enclavado en paisajes espléndidos, la trama detectivesca (guiño de los agentes del gobierno incluido), los búhos, los insertos de lo que se emite en la televisión local, y sobre todo, el gusto por lo inquietante y lo sobrenatural. Obviamente, la parte más truculenta de la historia de Laura Palmer es cambiada aquí por situaciones más suaves, pero eso no resta un ápice de honestidad al homenaje.
Pero las referencias van mucho más allá: no faltan ni brujas ni casas encantadas, ni monstruos ni magos, ni por supuesto unicornios. En las aventuras de Gravity Falls caben también Los viajes de Gulliver, La pequeña tienda de los horrores, El Increíble hombre menguante, La Cosa, Cube, Mad Max y las películas de zombies, por no hablar de la nostalgia ochentera que tanto remite a He-Man como a Donkey Kong, a Tron y a los juegos arcade. El torrente referencial pasa a gran velocidad entre ingeniosos juegos de palabras y un humor peculiar. Más de una vez conviene poner la imagen en pausa y reparar en los detalles que nos estamos perdiendo. De este modo, la serie consigue satisfacer al adulto que conoce las fuentes y abrir un amplio camino de exploración, de la imaginación propia y ajena, al niño que se sienta estimulado.
Esta permanente oscilación entre los mundos infantil y adulto, tiene como base otro de los principales puntales de la serie: el tiempo, entendido en el significado más físico de la palabra. Gravity Falls se afana en defender a capa y espada el conocimiento científico como parte esencial de nuestra realización personal, como motor de búsqueda permanente de preguntas y respuestas, incluso como algo lúdico. Entre las tribulaciones que se les presentan a Mabel y Dipper se introducen conceptos que involucran el movimiento de las galaxias, agujeros sin fondo, anomalías gravitatorias y del espacio-tiempo, el (imposible) móvil perpetuo, ecuaciones y paradojas matemáticas. Para ellos resulta algo tan atractivo como jugar al mini golf o salir a cazar criaturas (ahora que eso está tan de moda). La serie no titubea a la hora de lidiar con su apuesta por el conocimiento, introduce las ideas de forma simplificada pero de frente, sin ambages. Tanto es así que en un momento dado hasta se permite la osadía de citar, literalmente, a Jean-Paul Sartre. Y establece otra vía de conexión referencial, en este caso con un amplio espectro de la ciencia-ficción que barre desde lo relativo a los viajes en el tiempo a las historias que tienen como centro la mente. Especialmente brillante es ese niño de las estrellas, que es como una versión evolucionada y malévola del bebé de 2001.

Y luego está Bill Cipher. Bill es el villano de la función, y debería auparse a los puestos más altos de las listas de los grandes villanos de siempre. Bill es un ente que se presenta bajo una geometría triangular y ciclópea, es decir, como la representación occidental de Dios. Su presencia real se reduce a unos pocos capítulos fundamentales, pero al igual que el Todopoderoso, su figura y su proyección están de algún modo u otro permanentemente en pantalla. Su insistente aparición es una burla a las conspiraciones masónicas, cabalísticas e illuminati, pero también es una hábil construcción del personaje. No librarnos de su sombra provoca que cuando hace acto de presencia llegue a resultar aterrador, a la par que fascinante. Bill es Dios y también el Diablo. Domina el caos y la voluntad. Está fuera del tiempo. Su trono es de humanos convertidos en mueble. Para colmo, es agudo (no solo en el sentido angular de la palabra), cínico y sarcástico. La idea más interesante que se deriva de él no es solo que Dios y el Diablo sean la misma cosa (como agente desestabilizador de las certezas científicas), sino que su hilo argumental plantee que la única forma de derrotar a Dios es en la mente, al fin y al cabo el único campo donde actúa en realidad.
Si todo esto no les ha convencido de la tela que hay para cortar en Gravity Falls, les diré que no desaprovecha las oportunidades que se le presentan para lanzar puyas contra la moderna sociedad americana (occidental por extensión), a la vez que atiende a la diversidad propia de dicha sociedad sin que resulte forzado. Con la misma naturalidad con la que están tratados asuntos como los enamoramientos preadolescentes de Mabel, o el enamoramiento (en singular) de Dipper y su inevitable preocupación por la masculinidad, nos topamos con los policías gays o con Grenda, la chica con voz de hombre, además de con unas cuantas situaciones cómicas que comprometen sin ningún pudor los roles de género de los personajes.
Gravity Falls es en sí misma una anomalía dentro de la animación actual. Sin dejar de resultar atractiva para los niños (hay colorines, acción y movimiento a raudales), cruza con valentía la frontera de las convenciones y se erige en producto de su tiempo, el digital, sin dejar de mirar hacia las virtudes de un pasado analógico del que pretende conservar lo fundamental: la imaginación y el conocimiento como vehículos reales de superación humana. Al final, la mejor conclusión que extraigo como espectador no es lo mucho que me ha hecho disfrutar: es que a Dipper y Mabel, que no parecen tener demasiado interés por pasar su tiempo frente a una tablet, bien los querría como hijos míos.












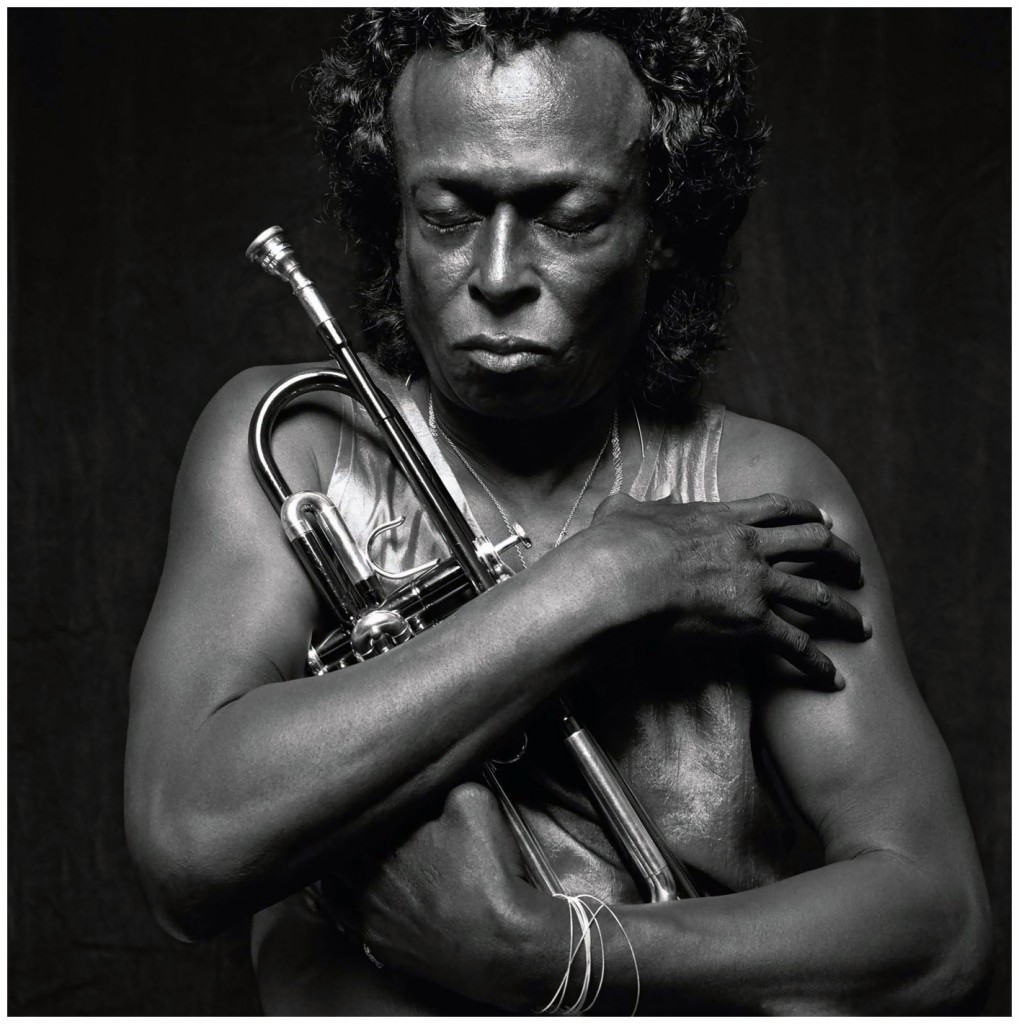
La veo con mis hijos (les supera un poco por edad…) y estoy de acuerdo en todo, pero tengo dos pegas:
1-El tío Stan siempre me ha recordado físicamente a Rajoy.
2-Esta serie, siendo tan buena, no es una anomalía, y hay otras igual de excepcionales, quizá más antiguas:
http://hyperbole.es/2014/04/el-baile-de-los-elefantes-rosas-i-25-anos-de-nueva-animacion-norteamericana/