Aquella California de final de los sesenta cuando parecía que todo podía cambiar con solo desearlo, con un gesto o un pañuelo de flores, con solo emigrar a otro sitio donde esperaba la era Acuario o con fumar marihuana o paladear LSD, que entonces parecían tan inocentes y prometían eternos paraísos psicodélicos donde siempre iba a reinar el amor, el sexo y la felicidad. Y además aquella música que había explotado en Monterrey o Woosdtock casi en la misma fecha del desastre, una sintonía perfecta que parecía iluminar la vida, llenarla de sus mejores brillos, convertir los cuerpos en dionisiacos ajenos del todo del miedo a la muerte.

Esa emergencia de la fe en el ser humano no contaminado por la cultura, el eco de Rousseau en las teorías de Maslow o Paul Goodman, en la búsqueda de la autentica identidad en los retiros del movimiento de potencial humano en Esalen y tantos otros sitios. La contracultura por fin, despertando al aullido de los beat, el sexo la droga y el rock and roll, el orientalismo y los viajes a Katmandú, el feminismo de “lo personal es político”, los anticonceptivos, la hora de los jóvenes idealistas dispuestos a arriesgarlo todo por la paz, por la justicia, por la libertad, por un mundo mejor no contaminado por el interés económico. Los colores, el olor a pachuli, las noches en la playa mirando las estrellas. La confianza en los otros que compartían esos códigos, la fe en las emociones y en la intuición que nunca engaña.
También el tiempo de los gurús, de los charlatanes, de los que sabían aprovechar aquella inocencia para hacer negocio, para manipular, para formar movimientos sectarios. La oportunidad de los psicópatas. De Charles Mason, por ejemplo.

Leí este verano “Las chicas” de Emma Cline y recordé las fotos en blanco y negro que publicaba el diario “Pueblo” en aquel verano del 69 y también los mecanismos de persuasión y de captación de las sectas que son tan conocidas por la psicología social. La elección de jóvenes idealistas que quieren mejorar el mundo, quizá con alguna pérdida que los induzca al desconcierto y a la soledad. El bombardeo del amor, las risas del grupo, las canciones, el afecto y la adulación incondicional (“Te amamos solo por ser tú, por ser como eres”), los favores. El “efecto del pie en la puerta”, primero las peticiones pequeñas (escuchar charlas repetitivas, asistir a reuniones) luego la escalada (hablar en reuniones publicas sobre esperanzas y deseos, cantar en grupo, donar dinero, conseguir nuevos miembros, abandonar la familia, mudarse a la comuna, hacer alguna renuncia dolorosa por amor al grupo).

Los estados alterados de conciencia, los retiros de fines de semana con privación de sueño y comida, quizá con relajación y drogas para alterar la percepción del tiempo y reducir las defensas racionales. La negación de la privacidad, los hermanos que siempre te rodean y te recuerdan lo que han hecho por ti, las actividades estructuradas, la asunción del relato delirante (Lo que ocurre es deseo de Dios o de Satán, los tiempos son apocalípticos, la única posibilidad de salvación es la de los elegidos que sigan al líder, todo eso que se repite en todas ellas). A la vez sobre un individuo para crear la tela de araña del sistema cerrado de creencias que quizá no pueda romper nunca.
Imagino lo fácil que le sería hacer esto a Manson en aquella época. Lo que le ayudó haber aprendido en la cárcel la steel guitar, su gusto por los Beatles o los Beach Boys, sus aficiones esotéricas y orientalistas, sus ojos hipnóticos que tanto recuerdan a los de Rasputín, probablemente la seguridad en sí mismo entre tanta gente desorientada e influenciable. Pronto estuvo rodeado de mujeres que lo adoraban, que trabajaban para él, que no dudaron de seguir sus instrucciones asesinas aquel 8 de Agosto de 1969 en la casa donde estaba Sharon Tate y su amigos. La perversidad en medio del tiempo de las flores, la piedra en el estanque de la era de Acuario. Las diferencias humanas que parecían seguir ahí a pesar de todo, como el problema del mal y la realidad de los psicópatas.
Charles Manson el resto de su vida en prisión, imperturbable, sin culpa, casi un icono cultural de trasgresión, envejeciendo tatuado en la frente con la esvastica, recibiendo miles de cartas de admiradoras por ese perverso y misterioso erotismo que ejercen los líderes de las sectas sobre algunas mujeres. El final de la inocencia de aquellos veranos del amor que pronto avocarían a la reacción conservadora que ha sido tan duradera.
Charles Manson, el asesino que por suerte, ya no existe, pero cuya existencia debe servir para recordar lo que ha ocurrido tantas veces, de tantas maneras y siempre puede volver a ocurrir. El eterno peligro de los que saben pescar en los ríos revueltos o aprovechar los mares de la ingenuidad y la inocencia, incluso de las buenas causas. La importancia de detectarlos a tiempo y de mantener siempre el inteligente equilibrio entre la razón y las emociones.








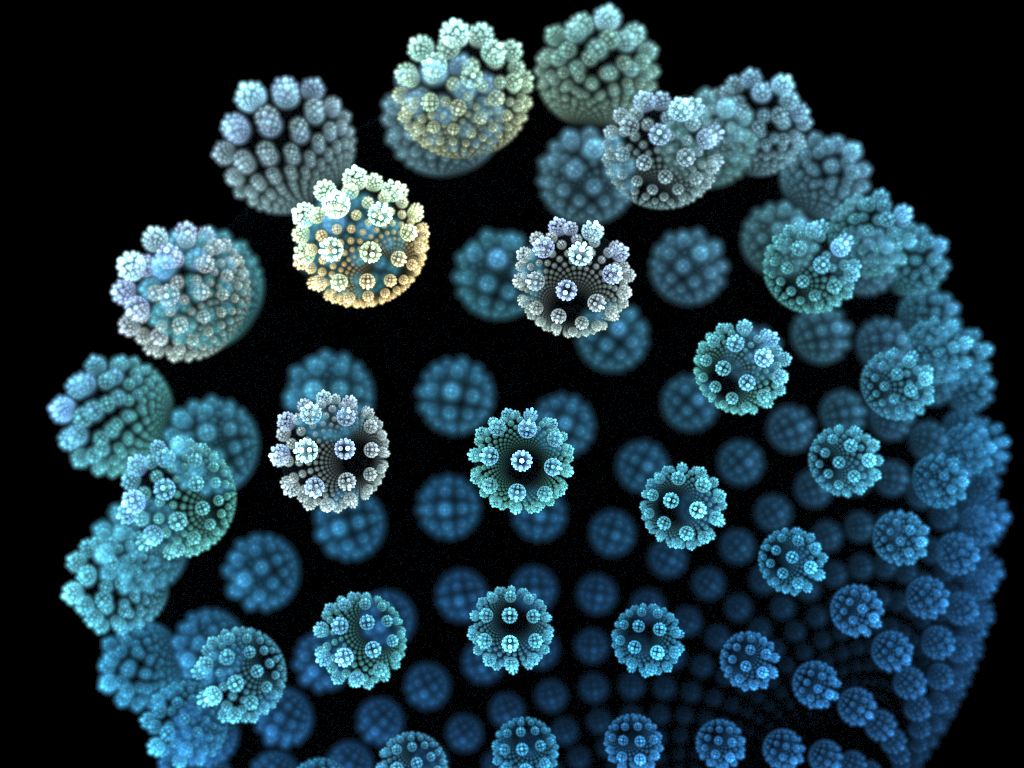


¿Qué se podía esperar de la década en la que casi se acaba el mundo? Lo de Manson es lo más suave que podía ocurrir….